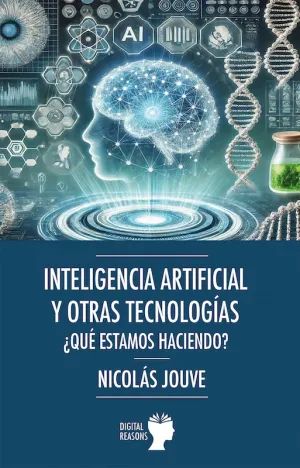Universidad y confianza en la razón
Cicerón y la malla de Eddington
27/06/2012¡Que se vea! Lo que no se ve no existe (II)
29/06/2012 Por Francisco José Contreras (Catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad de Sevilla – Miembro de CíViCa)
Por Francisco José Contreras (Catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad de Sevilla – Miembro de CíViCa)
El filósofo de la ciencia Francisco José Soler Gil me relató esta reveladora anécdota: al concluir una conferencia de Manel Sanromá sobre las relaciones entre ciencia y religión, una alumna comentó lo siguiente: “me ha gustado su exposición; no entiendo, sin embargo, cómo alguien tan docto como usted insiste en afirmar que Galileo murió en su cama, cuando todo el mundo sabe que fue quemado por la Inquisición”. En efecto, la supuesta cremación de Galileo forma parte de la “sabiduría convencional” de nuestro tiempo –lo que “todo el mundo sabe”- según acreditan las encuestas. Quizás “lo sabían” incluso algunos de los 67 profesores que en enero de 2008 firmaron la carta de protesta que impidió que Benedicto XVI pudiese pronunciar su previsto discurso en la Universidad de La Sapienza: en aquélla se decía que el Papa “era demasiado reaccionario” para merecer hablar en una universidad, y se aducía como prueba una frase –sacada de contexto- de un discurso de 1990 en el que Joseph Ratzinger –citando literalmente al filósofo de la ciencia Paul Feyerabend- se había referido al proceso de Galileo como “razonable y justo”.
 Por Francisco José Contreras (Catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad de Sevilla – Miembro de CíViCa)
Por Francisco José Contreras (Catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad de Sevilla – Miembro de CíViCa)
El filósofo de la ciencia Francisco José Soler Gil me relató esta reveladora anécdota: al concluir una conferencia de Manel Sanromá sobre las relaciones entre ciencia y religión, una alumna comentó lo siguiente: “me ha gustado su exposición; no entiendo, sin embargo, cómo alguien tan docto como usted insiste en afirmar que Galileo murió en su cama, cuando todo el mundo sabe que fue quemado por la Inquisición”. En efecto, la supuesta cremación de Galileo forma parte de la “sabiduría convencional” de nuestro tiempo –lo que “todo el mundo sabe”- según acreditan las encuestas. Quizás “lo sabían” incluso algunos de los 67 profesores que en enero de 2008 firmaron la carta de protesta que impidió que Benedicto XVI pudiese pronunciar su previsto discurso en la Universidad de La Sapienza: en aquélla se decía que el Papa “era demasiado reaccionario” para merecer hablar en una universidad, y se aducía como prueba una frase –sacada de contexto- de un discurso de 1990 en el que Joseph Ratzinger –citando literalmente al filósofo de la ciencia Paul Feyerabend- se había referido al proceso de Galileo como “razonable y justo”.
Sí, gran parte de nuestros contemporáneos creen que religión y ciencia son intrínsecamente irreconciliables; que la ciencia se abrió paso dificultosamente frente a una Iglesia dispuesta a quemar a cualquiera que afirmase que la Tierra era redonda o que giraba en torno al sol. Han sido educados en esa idea por panfletos muy influyentes, como la History of the Warfare of Science with Theology de Andrew Dickson White[1], que a finales del siglo XIX escribió que los clérigos españoles del XV creían en la Tierra plana e intentaron impedir –Biblia en ristre- el viaje de Colón. Es lo que sigue pensando el occidental medio. ¿Cuántos de nuestros contemporáneos saben que en la Edad Media cualquier persona instruida –incluyendo, por supuesto, a los eclesiásticos- conocía de sobra la esfericidad de la Tierra? ¿Cuántos saben que Beda el Venerable afirmó en sus obras –hacia el año 700- que la Tierra es redonda, y que también lo hicieron santos como el obispo Virgilio de Salzburgo (siglo VIII), la abadesa Hildegarda de Bingen y Tomás de Aquino? Edward Grant, autor de una monumental historia de la cosmología medieval, ha mostrado que ni en un solo escrito de los escolásticos de los siglos XII al XIV se habla de una Tierra plana. En cuanto a los clérigos de la Universidad de Salamanca que, según cree el vulgo, se opusieron al viaje de Colón en 1492: no lo hicieron porque creyeran que la Tierra era plana, sino porque habían calculado con sorprendente precisión el perímetro del planeta, y sabían que las costas de Asia se encontraban mucho más lejos de lo que el propio Colón había erróneamente estimado.
Desde hace trescientos años, una procesión de autores que odiaban el cristianismo han trabajado para difundir la idea de la incompatibilidad radical entre razón y religión: pertenecen a esa estirpe los Voltaire, Edward Gibbon (autor de la Decadencia y caída del Imperio romano), Thomas Huxley, Ernst Haeckel, Bertrand Russell, Carl Sagan, Richard Dawkins… En esa labor de propaganda llegaron hasta la zafia falsificación de los hechos, como hemos visto en el caso de White. Y parece que han tenido éxito.
Consideremos, por ejemplo, esta frase: “Siendo ellos ignorantes de las fuerzas de la naturaleza, desean que todos los acompañen en su ignorancia, y se inquietan si alguien las investiga, pues nos prefieren crédulos como campesinos antes que indagadores de las causas naturales de las cosas”[2]. No, no es de algún astrónomo de los siglos XVI o XVII, quejándose de la persecución de una Iglesia enemiga de la ciencia. La frase es de un clérigo, y un clérigo del siglo XII, en plena “oscuridad” medieval: Guillermo de Conches, miembro de la escuela catedralicia de Chartres, totalmente volcada en la investigación protocientífica. (La queja, ciertamente, va dirigida contra otros clérigos más dogmáticos, ellos sí reticentes frente a la investigación naturalista). O tomemos esta otra: “dubitando ad inquisitionem venimus; inquirendo veritatem percipimus [mediante la duda llegamos a la investigación; e investigando, encontramos la verdad]”: no, no es de Descartes, Voltaire o Karl Popper: es de Pedro Abelardo (el amante de Eloísa), filósofo cristiano del siglo XII.
Es fundamental, por tanto, entender que la retroalimentación entre razón y fe pertenece a la esencia del cristianismo: que éste siempre se ha concebido a sí mismo como religión razonable. Como indicara John Henry Newman en su opúsculo sobre la universidad, la Iglesia “tiene la íntima convicción de que la verdad es su aliada […] y que el saber y la razón son fieles servidores de la fe”[3]. El cristiano genuino no desdeña ni teme a la razón: al contrario, confía en que lo que pueda descubrir la razón reforzará la fe (y viceversa, confía en la “eficacia”, en la fiabilidad de la razón –y por tanto, en la cognoscibilidad de lo real- porque cree en un Dios que ha creado un universo inteligible y ha dotado al hombre de facultades suficientes para comprenderlo: sobre esta cuestión capital volveremos dentro de un momento). El cristiano es un optimista ontológico (cree que la realidad es buena, pues procede de un Dios amoroso: “in tantum est aliquid bonum, in quantum est ens”, escribió Santo Tomás) y un optimista gnoseológico (cree que la realidad es inteligible, pues procede de un Dios racional). El cristiano no debe temer la búsqueda de la verdad, pues confía en Aquél que se definió a sí mismo como el Camino, la Verdad y la Vida; Abelardo (siglo XII) escribe en el prólogo de Sic et non: “la Verdad nos ha dicho: “buscad y encontraréis; llamad y se os abrirá”. Él nos lo mostró con su propio ejemplo cuando a los doce años lo encontraron sentado entre los doctores, escuchando y preguntando”[4].
En las figuras más señeras del pensamiento cristiano encontramos una y otra vez esta interdependencia de razón y fe: a San Agustín se debe, por ejemplo, la fórmula “intellege ut credas, crede ut intellegas [comprende para creer, cree para comprender]”. San Anselmo, tomando en serio la exhortación petrina a “dar razón de nuestra esperanza” (1Pe, 3, 15), escribe que “es negligencia no intentar entender lo que se cree”, y propone una “fe que busca la comprensión [fides quaerens intellectum]”. Santo Tomás asigna a la razón la tarea crucial de despejarle el camino a la fe, estableciendo los praeambula fidei: no puedo creer, por ejemplo, que Dios se ha revelado en Jesucristo si antes no sé que Dios existe; la demostración de la existencia de Dios corresponde, por tanto, a la razón (las famosas “cinco vías”), y es previa respecto al acto de fe. Y Benedicto XVI, en ese discurso de La Sapienza que los “racionalistas” no le dejaron pronunciar, explicó que parte del éxito del cristianismo primitivo estribó precisamente en su carácter de religión razonable, que superaba el panteón irracional de dioses caprichosos y antropomórficos: “los primeros cristianos […] comprendieron su fe como la disipación de la niebla de la religión mítica, para dejar paso al descubrimiento de aquel Dios que es Razón creadora y al mismo tiempo Razón-Amor”[5].
Por otra parte, vista en perspectiva histórica, la prohibición de acceso al Papa a la Universidad de La Sapienza entraña un peculiar contrasentido. Esos profesores que estimaron que Iglesia y universidad son intrínsecamente incompatibles pasaron por alto –si es que lo conocían- el hecho de que las universidades fueron creadas por la Iglesia. La universidad es un invento cristiano: no existió nada semejante en Grecia o Roma, ni ha existido en civilizaciones ajenas a la occidental. Es el apoyo eclesiástico –la cédula pontificia- lo que confiere solidez y estatuto jurídico a las primeras vacilantes agrupaciones de maestros y estudiantes, convirtiéndolas en universidades en el sentido moderno. Por ejemplo, el legado pontificio Roberto de Courson concede en 1215 a la universidad de París sus primeros estatutos oficiales. En Oxford, es el cardenal Nicolás de Tusculum quien blinda la autonomía jurídica de la universidad frente al poder monárquico. En ocasiones, el Papa interviene para garantizar que los salarios de los profesores sean satisfechos puntualmente: Bonifacio VIII, Clemente V, Clemente VI y Gregorio IX tomaron medidas de este tipo[6]. Los maestros universitarios tienen en la Edad Media el estatuto jurídico de los clérigos, aunque no hayan tomado las órdenes sagradas: sólo pueden ser juzgados por tribunales eclesiásticos. Como indicó Nathan Schachner, en la Edad Media la universidad es “el niño mimado del Papado”[7]. El Papa Inocencio IV (1243-1254) describió las universidades como “ríos de ciencia que riegan y fertilizan la tierra de la Iglesia universal”, y Alejandro IV (1254-1261) las llamó “lámparas que iluminan la casa de Dios”[8].
Y esta universidad medieval creada y tutelada por la Iglesia sorprende, además, por su cosmopolitismo y apertura, rasgos de los que los contemporáneos tendemos a arrogarnos injustamente el monopolio. Cuando se examina la vida de los filósofos medievales, sorprende su faceta trotamundos: Tomás de Aquino nace en el sur de Italia, estudia en París, pasa a Colonia para recibir el magisterio de San Alberto Magno, vuelve a ejercer la docencia unos años en París, lo hace más tarde en Orvieto y Viterbo, sigue una tercera estancia en París[9]… La existencia de una lengua franca –el latín- facilita los contactos internacionales entre intelectuales. La Iglesia incentiva esta internacionalización del saber mediante la concesión a algunos maestros del ius ubique docendi, una especie de habilitación que faculta a su titular a ejercer la docencia en cualquier universidad europea (700 años antes de los programas Erasmus y Sócrates).
Una vez se le ha demostrado que las universidades fueron creadas por la Iglesia, nuestro hipotético interlocutor cristófobo puede todavía replegarse a una última trinchera: imaginar que las universidades medievales fueron una especie de madrassas [escuelas coránicas] en las que no existía la menor libertad intelectual y no se aprendía otra cosa que la Biblia. Sin embargo, los especialistas que han estudiado el tema –Edward Grant, Edith Sylla, Jacques Le Goff[10]…- han quedado asombrados por la relevancia concedida en ellas al debate racional[11]: no sólo es el cultivo denodado de la lógica y la dialéctica (el comentario de las Sentencias de Petrus Hispanus, por ejemplo, fue un ejercicio obligatorio durante siglos); es, también, la propia estructura de las clases, que dejaba mucho más espacio para el diálogo de lo que permite la enseñanza universitaria actual. La lectio o “clase magistral” daba paso a la disputatio, en la que el maestro abandona su posición omnisciente y abre un debate con los estudiantes sobre el tema objeto de la lección, en un ejercicio de búsqueda cooperativa de la verdad; existían, además, las quodlibeta, discusiones entre dos maestros prestigiosos que defendían tesis opuestas, escenificadas ante un público expectante: una especie de justa dialéctica, trasunto académico de los torneos caballerescos de la época.
Otro mito antimedieval sostiene que durante mil años se perdió toda memoria de los clásicos grecorromanos, y que sólo a partir del siglo XV los humanistas del Renacimiento desempolvaron a Platón, Sófocles u Ovidio, rescatando así a Occidente de la tiniebla. Por supuesto, esto es una completa tergiversación, urdida en buena parte por los propios “humanistas del Renacimiento” (y, después, por la Ilustración), que necesitaban enfatizar la oscuridad del Medievo para así realzar, por contraste, su propia labor supuestamente restauradora. En realidad, los clásicos de Grecia y Roma nunca fueron totalmente olvidados: al contrario, precisamente los copistas de los monasterios garantizaron su preservación parcial en la época de las invasiones bárbaras. Es cierto que el abandono de la lengua griega suponía en la Edad Media una barrera para el acceso al legado helénico; sin embargo, la ingente labor de traducción al latín a partir del siglo XII (entre otros lugares, en nuestra Escuela de Traductores de Toledo) permite el redescubrimiento sobre todo de Aristóteles, con el correspondiente impacto en el pensamiento cristiano. Por poner sólo un ejemplo: el inventario de la biblioteca del monasterio de Mont Saint-Michel, en pleno siglo XII, incluye ya el Timeo de Platón, y obras de Aristóteles, Cicerón, Virgilio y Horacio[12]. Y en la universidad de Oxford, en el siglo XIII, no se podía obtener el título de magister sin haber leído la Retórica de Aristóteles, los Tópicos de Boecio, la Nova Rethorica de Cicerón, las Metamorfosis de Ovidio, la geometría de Euclides, la Perspectiva de Vitelio[13], y un largo etcétera que omito por no aburrir.
Por otra parte, la Vulgata histórico-políticamente correcta pretende que el redescubrimiento del saber grecorromano (que, como acabamos de ver, no tuvo lugar en el siglo XV, como quiere el tópico, sino más bien a partir del XII) fue lo que permitió el despegue científico de Occidente, desprendiendo el peso muerto de mil años de oscurantismo cristiano. Pero lo cierto es que la ciencia pudo surgir en Occidente (en los siglos XVI y XVII) no gracias a, sino más bien a pesar del redescubrimiento de los clásicos griegos. La obra de Platón, evidentemente, no podía suponer una incitación para la ciencia experimental: para Platón, el mundo sensible es un plano inferior de la realidad, copia desvaída del mundo de las ideas; el conocimiento empírico es mera doxa, conocimiento imperfecto, falible, inferior a la episteme (conocimiento puramente racional, que prescinde del testimonio engañoso de los sentidos). Para comprender el mundo físico, no es menester observarlo: “dejemos de lado [la observación de] los cuerpos celestes si deseamos realmente entender la astronomía”, escribe en La República (libro VII). Platón propone una astronomía a priori, obtenida “sólo pensando”, sin mirar los cielos: por ejemplo, los cuerpos celestes deben ser esféricos, porque la esfera es la figura geométrica más perfecta, y sus movimientos deben ser circulares y desarrollarse a una velocidad uniforme. Estos dogmas a priori son una maldición que Platón lanza sobre la astronomía, y que impedirán su despegue hasta que Kepler proclame por fin que las verdaderas órbitas de los planetas no son circulares, sino elípticas. Y Kepler llega a esta conclusión porque ha observado el firmamento con su telescopio (desatendiendo el consejo platónico de prescindir del conocimiento sensible).
Se suele contraponer el empirismo de Aristóteles al idealismo de Platón. Es cierto que Aristóteles escribió que “todo conocimiento comienza por los sentidos” … pero cuando se trata de investigar el mundo natural, el Estagirita no respeta sus propios principios[14]: la suya es, como la platónica, una Física a priori, plagada de errores paralizantes que obstruirán el desarrollo de la ciencia durante casi dos mil años[15]. Sostiene, por ejemplo, que los cuerpos caen más rápido cuanto mayor sea su peso (porque es lo que en principio parece “más lógico”): un experimento en el acantilado más próximo le hubiera permitido salir de este error, pero Aristóteles no hacía experimentos[16]. Retiene la idea platónica de las órbitas circulares y añade errores de su propia cosecha: por ejemplo, la distinción entre el mundo sublunar y el celeste (compuesto por el “quinto elemento” incorruptible). Además, teleologiza la Física atribuyendo “intenciones” a los movimientos de los cuerpos inertes: la piedra cae porque busca su lugar natural, y la llama asciende porque tiene nostalgia de su hogar en el cielo. La Física aristotélica es burdo animismo, recubierto de una jerga imponente[17].
Por tanto, Europa no inventa la ciencia gracias al redescubrimiento del legado clásico: al contrario, Rodney Stark, en una interpretación audaz, conjetura que resultó providencial que una parte importante de ese legado permaneciese olvidado durante un buen número de siglos, pues su influjo atrofiante habría impedido, precisamente, la aparición de la ciencia[18] (algo así ocurrió en el mundo islámico, que tuvo acceso a los grandes filósofos griegos antes y más integralmente que la Europa cristiana, y que, en parte por esa razón, no consiguió desarrollar la ciencia, aunque hiciese aportaciones tecnológico-prácticas [pero no científico-teóricas] incidentales, en su mayoría copiadas de los chinos o los hindúes). Resultó vital que, liberados en parte del peso asfixiante de la cultura clásica, los occidentales tuvieran tiempo de desarrollar una cosmovisión propia. Y esa visión está decisivamente informada por el cristianismo.
En efecto, lo fundamental para que fuese posible el desarrollo de la ciencia era que fuese arrinconada la idea platónico-aristotélica de una Física a priori (obtenida “sólo pensando”). Prepararán el terreno para ello las discusiones de los teólogos medievales acerca de la potentia absoluta Dei y la potentia ordinata Dei. La potentia absoluta se identifica con lo que Dios hubiese podido hacer (si así lo hubiese deseado): hubiese podido crear, por ejemplo, un universo en el que no existiese ley de la gravedad; en el que las piedras, en lugar de caer, flotasen en el aire. La potentia ordinata es lo que Dios puede hacer una vez ha creado precisamente este mundo, y no otro. La potentia ordinata implica una autorrestricción de la potentia absoluta. Es cierto que Dios hubiera podido crear mundos muy distintos, pero ha creado éste: un mundo contingente, concreto, regido precisamente por estas características y estas leyes, y no otras. El cristiano espera de Dios coherencia respecto a sus actos anteriores y fidelidad a sus promesas: el cosmos es estable, está regido por leyes muy precisas; esas leyes no eran lógicamente necesarias: Dios hubiese podido crear un universo sometido a otras leyes. Pero, una vez ha escogido este universo y estas leyes (de entre los quizás infinitos universos y leyes posibles que se ofrecían a su elección inicial), Dios es coherente con su elección, persevera indefinidamente en lo elegido. Dios no cambia de opinión a cada instante. Por tanto, la naturaleza es estable, predecible: es cierto que la cosmovisión cristiana incluye la posibilidad del milagro, de una suspensión extraordinaria de las leyes de la naturaleza por parte de Dios; pero en la propia noción de “milagro” viene ya incluida la excepcionalidad: el milagro, por definición, es la excepción y no la regla. La regla es el funcionamiento absolutamente uniforme –por tanto, calculable y predecible- de la naturaleza con arreglo a ciertas leyes racionalmente comprensibles.
Leyes que, sin embargo, son contingentes, como acabamos de indicar. Platón y Aristóteles, cuando proponen una Física a priori, de algún modo se sitúan en el lugar del creador y decretan lo que “era lógico” que éste hiciese: por ejemplo, decretan que las órbitas de los planetas deben ser circulares, pues eso es “lo lógico”. Su Física presupone unas leyes naturales lógicamente necesarias, que no podrían haber sido otras que las que son. Al introducir la distinción entre potentia absoluta y potentia ordinata, la teología cristiana rompe con la idea de la necesidad lógica de las leyes de la naturaleza (y, por tanto, con la posibilidad de una Física a priori). La teología medieval respeta la libertad, la omnipotencia de Dios, que en el principio disponía de un amplio repertorio de universos entre los que elegir: el universo efectivamente existente no era el único lógicamente posible. Por tanto, sus leyes no pueden ser deducidas a priori. El método para conocer las leyes de la naturaleza no estriba en subrogarse mentalmente en el lugar del creador y decretar lo que éste hubiera debido hacer, sino respetar su libertad, y comprobar a posteriori qué leyes concretas –de entre las muchas que se ofrecían a su elección- ha impuesto a su universo[19].
La idea de una Física a priori queda así descartada como arrogante y blasfema. El cristiano debe tener la humildad de someterse a los hechos, comenzar por la observación, por el experimento: comprobar qué leyes físicas –racionales pero contingentes- ha escogido Dios. En este terreno no caben las presunciones a priori (que equivalen a “dictarle” a Dios el tipo de universo que hubiera debido crear), sino sólo las humildes comprobaciones a posteriori[20]. Pero esta idea –clave para la aparición de la ciencia- la formula ya en el siglo XIII el franciscano Roger Bacon en su Opus maius: “Nada puede conocerse con certidumbre sin experimentación. […] Los argumentos más sólidos no prueban nada en tanto las conclusiones no se hayan verificado mediante la experiencia”. Y la formula, no porque haya leído a Platón y Aristóteles (que confunden la racionalidad del universo con su necesidad lógica), sino al contrario, porque, si los ha leído, ha sabido desligarse de su influjo. Y ha podido liberarse de ello gracias a sus creencias cristianas.
Por otra parte, la visión cristiana implica también una cierta desacralización del cosmos, una “naturalización de la naturaleza”, frente al difuso animismo que, como vimos, caracteriza a la cosmología aristotélica (piedras que “buscan” finalidades, etc.)[21]. Un cosmos espiritualizado, en el que hasta las piedras tienen alma y voluntad, resulta impredecible[22]. Pero en la visión cristiana sólo el hombre es libre y espiritual, imagen de Dios: la naturaleza extrahumana, en cambio, es un mecanismo uniforme, que opera con arreglo a ciertas leyes fijas y racionalmente comprensibles. La concepción cristiana del cosmos es “más materialista” que la aristotélica[23]. La naturaleza es “natural” con todas las consecuencias: una vez puesto en marcha por Dios, el mecanismo opera con arreglo a sus propias leyes. Dios “se retira” de su creación, respeta su autonomía[24]: la intervención sobrenatural en lo creado es, como vimos antes, excepcional.
Para que la ciencia sea posible, es preciso creer que las leyes físicas son contingentes (lo cual obliga al cristiano a buscar experimentalmente cuáles ha escogido concretamente Dios). Pero también es preciso presuponer algo más fundamental: que hay leyes físicas; que el comportamiento de la naturaleza no es caótico, sino que se ajusta a unos patrones estables, inteligibles y matemáticamente modelizables. También en este punto es esencial la aportación del cristianismo. El cristiano cree que el mundo ha sido creado por un Dios racional; cabe esperar, pues, que el cosmos exhibirá un alto grado de racionalidad (una racionalidad, además, accesible a nuestras mentes, pues hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios). El intelectual cristiano aborda la investigación empírica movido por la confianza en que el mundo resultará finalmente inteligible, en que la proteica pluralidad de fenómenos resultará a la postre reconducible a varias leyes relativamente simples (y, además, formulables mediante ecuaciones matemáticas). Esta confianza es indisociable de la creencia cristiana en un Dios racional que “ha regulado todas las cosas con medida, número y peso” (Sabiduría, 11, 20).
Cuatro siglos de éxito científico nos han acostumbrado a dar por supuesta la docilidad de la naturaleza a las matemáticas. Pero no va de suyo que el cosmos tenga que comportarse con arreglo a ciertas ecuaciones[25]: de hecho, es algo muy sorprendente[26]. El Premio Nobel de Física Eugene Wigner se refirió a la “irrazonable efectividad de las matemáticas”: ¿cómo es que las matemáticas –que son a priori: una estructura puramente formal; “el acuerdo de la mente consigo misma”- son respetadas tan fielmente por la realidad física, que es a posteriori?[27] ¿Acaso saben álgebra los átomos?[28] No es lo que cabría esperar en principio: sin embargo, es lo que ocurre (y el materialismo ateo no sabe explicar por qué ocurre)[29]. Wigner decía que la racionalidad matemática discernible en la naturaleza era “un regalo incomprensible e inmerecido”[30]. Y Albert Einstein escribió lo siguiente: “[Considero] la inteligibilidad del mundo como un milagro o misterio eterno. […] A priori, uno creería que el mundo sería algo caótico, y que el pensamiento no lo podría comprender en absoluto. [El éxito de la mente al comprender científicamente el mundo] supone, por parte del mundo objetivo, un alto grado de orden que de ningún modo estamos autorizados a esperar a priori”[31]. Einstein dijo en otra ocasión: “lo más incomprensible de este universo es que resulte comprensible”[32]. Y el Premio Nobel de Física Paul Dirac afirmó que el universo parece haber sido diseñado por un matemático de muy alto nivel[33].
La ciencia incipiente –de los siglos XVI o XVII- extrae, pues, de la cosmovisión cristiana su confianza en la inteligibilidad de la realidad[34]; insignes historiadores de la ciencia (no cegados por el prejuicio anticristiano) como Edward Grant[35], Alfred North Whitehead[36], David Lindberg[37], Stanley Jaki[38] o Rodney Stark lo han reconocido así. La mejor demostración de ello estriba en el hecho de que la ciencia[39] sólo haya surgido en el Occidente cristiano[40]: no surgió en Grecia, ni en Roma, ni en China, ni en el Islam (civilizaciones tanto o más sofisticadas que la Europa cristiana en otros terrenos). En todas esas culturas, por brillantes que pudieran ser en otros aspectos, faltaba la idea decisiva de un Dios personal que crea un cosmos racional, autónomo y estable, sometido a ciertas leyes, y que dota al hombre de un intelecto capaz de captarlas. Lo hemos visto ya en el caso griego. En la tradición china existe la idea del equilibrio cósmico; pero este equilibrio no se debe a que el universo proceda de un Dios personal, sino a la acción de ciertos principios impersonales (Tao, ying y yang, etc.). Tales principios pueden ser apenas presentidos por la mente humana, y nunca totalmente abarcados: lo que falta en China es la confianza en el intelecto humano, en su capacidad para entender las claves de la naturaleza (una confianza que el cristianismo, en cambio, basa en la analogía entre la mente humana y la divina: el hombre es imagen de Dios, y por tanto puede entender sus obras). Joseph Needham, un historiador marxista que se especializó en el estudio de la historia de la tecnología china, llegó precisamente a esta conclusión: China no fue capaz de saltar desde los tanteos tecnológicos intuitivos y caso-a-caso a la ciencia porque allí “no llegó a desarrollarse la noción de un legislador divino que impone cierta ordenación a la naturaleza extrahumana”. Y añadía: “No es que los chinos no creyesen que existía un orden en la naturaleza, sino más bien que no creían que fuese un orden establecido por un ser [un dios] racional y personal; y, por tanto, no existía tampoco la convicción de que los seres [humanos] racionales y personales serían capaces de descodificar con sus pequeños lenguajes terrenales tal código divino de leyes. […] Los taoístas, en verdad, habrían despreciado esta idea [la idea de un Dios personal que impone a la naturaleza ciertas leyes racionalmente discernibles] como demasiado ingenua e incompatible con la sutileza y complejidad de la naturaleza tal como ellos la intuían”[41].
En el Islam sí encontramos la idea de un Dios personal… pero falta la noción de la “retirada” divina y el respeto a la autonomía de lo creado. Falta en el Islam la distinción entre potentia absoluta y potentia ordinata: Alá se reserva siempre el poder omnímodo, la facultad de irrumpir cuando le plazca en su propia creación[42]. La idea de unas leyes naturales que el propio Alá se obliga a respetar le parece al sabio musulmán una limitación blasfema de la omnipotencia divina. El Dios cristiano es, por así decir, un monarca constitucional que otorga a su reino unas leyes fundamentales y las cumple; el Dios islámico viene a ser un rey absoluto que no admite restricciones a su autoridad[43]. Como indica Stark, “si Dios se reserva la facultad de hacer en todo momento lo que le plazca, y lo que le place es variable, entonces el universo no puede ser legiforme”[44]: ¿para qué molestarse en buscar uniformidades y regularidades naturales, si todo está sometido al designio inescrutable y oscilante de Alá? Compárese –propone el propio Stark- esta actitud con la del cristiano Descartes, que afirma que deben ser buscadas las leyes de la naturaleza porque “Dios actúa de una forma tan constante e inmutable como es posible”. Y, pese a todo, algunos se atreven a atribuir la invención de la ciencia al Islam (sin duda para no reconocerle dicho mérito al cristianismo)[45].
Sólo el cristianismo proporcionaba, pues, el marco cosmovisional adecuado para embarcarse en la arriesgada apuesta de la búsqueda de leyes matemáticamente formulables por debajo de la abigarrada y aparentemente caótica pluralidad de fenómenos. Y decimos “arriesgada” porque, como se indicó antes, no es en absoluto evidente por sí mismo que la realidad física tenga que obedecer a leyes matemáticamente formulables. Y era menos evidente aún en los siglos XVI o XVII, cuando apenas existían aún fenómenos que hubiesen sido sometidos exitosamente a modelización matemática, como ha señalado Francisco J. Soler Gil[46]. La idea de Galileo según la cual “Dios ha escrito el libro del mundo en caracteres matemáticos” era, en el siglo XVII, más una intuición teológico-metafísica que una conclusión que se pudiera inferir del nivel alcanzado por la astronomía y la física de aquella época. Y, sin embargo, los Galileo, Kepler, Pascal, Newton, etc., apostaron por la racionalidad del universo… y ganaron. Apostaron porque todos ellos eran cristianos fervorosos. Rodney Stark ha investigado las creencias religiosas de los 52 grandes científicos –del periodo 1543-1680- más citados en las enciclopedias e historias de la ciencia[47]: de ellos, sólo dos (Paracelso y Edmund Halley) parecen haber sido “escépticos” (entendiendo por “escepticismo” la increencia en un Dios personal que interviene en la Historia); 18 resultan ser “cristianos convencionales”; y 32 (más del 60%) fueron “devotos” (es decir, sus hábitos personales, correspondencia privada, etc., denotaban un nivel de religiosidad superior a la media)[48]. Quince de ellos fueron eclesiásticos.
La Vulgata históricamente correcta ha intentado evacuar este incómodo dato mediante diversos expedientes: por ejemplo, sugiriendo que en los siglos XVI y XVII resultaba peligroso no ser creyente y había que exhibir al menos una “religiosidad de fachada”[49]. Esto no tiene ningún sentido, como demuestra la relevancia pública de los libertins[50] abiertamente ateos en la Francia del XVII, y el hecho de que pensadores no teístas como Hobbes, Spinoza, Montaigne, etc., pudiesen publicar sin ser demasiado importunados.
Más frecuentemente, los propagandistas del ateísmo simplemente imponen la censura sobre la religiosidad de los primeros científicos. Stark proporciona una reveladora reconstrucción del que podríamos llamar “caso Newton”[51]. La profunda religiosidad de Newton está fuera de toda duda para cualquier historiador ecuánime: en un “escolio general” añadido a sus Principia (1713), el creador de la mecánica clásica afirmaba cosas como: “el Dios verdadero es un Ser vivo, inteligente, poderoso”; “Él existe por siempre, y está presente en todas partes”[52], etc. Pero sus opiniones religiosas fueron desarrolladas sobre todo en su correspondencia privada, especialmente las cuatro cartas dirigidas a Richard Bentley en 1692-93. Aquí Newton conectaba explícitamente sus creencias teístas con sus descubrimientos científicos: sostenía que, al haber mostrado que el universo obedecía a ciertas leyes físicas, había aportado la prueba definitiva de que realmente existe un Dios creador. Sin embargo, estas cartas a Bentley, como otros manuscritos inéditos, iban a ser ocultados durante siglos. Curiosamente, en esta ocultación colaboraron tanto la Iglesia anglicana, temerosa del aspecto teológicamente heterodoxo de las creencias de Newton (que creía que Jesús no era Hijo de Dios al nacer, sino que fue “adoptado” como tal por el Padre en el momento de la Resurrección), como, por supuesto, los ateos, interesados en esconder el hecho de que uno de las más grandes científicos había sido un cristiano sincero. Así, el bando ateo extendió la teoría de que las declaraciones públicas de fe por parte de Newton (por ejemplo, el Escolio de los Principia) no habían sido más que poses insinceras para evitar problemas con la censura; y la correspondencia privada –respecto a la cual no cabía este tipo de descalificación- fue simplemente silenciada[53]. Habría que esperar al siglo XX para que las “cartas a Bentley” vieran la luz; y su exhumador no fue otro que… el célebre economista John Maynard Keynes, celoso coleccionista de manuscritos newtonianos: se hizo con las cartas en 1936 en una subasta de Sotheby’s, y tuvo la honradez intelectual de revelar al mundo la profunda fe del descubridor de la gravedad (especialmente en su conferencia “Newton, el hombre”, pronunciada en la Royal Society de Londres con ocasión del tricentenario del nacimiento del genio, en 1946)[54].
Los primeros científicos se atrevieron a hacer ciencia, pues, porque creían en la racionalidad del universo; y creían en la racionalidad del universo porque creían en un Creador racional. En la visión teísta del mundo encajan armoniosamente todas las piezas: el mundo está ordenado porque procede de un diseñador inteligente; las constantes físicas son precisamente las necesarias para que terminen surgiendo estructuras complejas (y, finalmente, la vida) porque Dios deseaba que apareciesen seres pensantes (éste es el llamado “principio antrópico” o problema del “ajuste fino”)[55]; el hombre puede entender el universo porque está hecho a imagen y semejanza de Dios… El materialismo ateo, en cambio, carece de respuesta para cada una de esas cuestiones; su “respuesta” es un encogerse de hombros: el mundo existe porque sí, se comporta matemáticamente porque sí, exhibe constantes físicas que parecen finísimamente ajustadas para permitir la aparición de la vida porque sí, y el hombre posee la capacidad de comprender la estructura del universo porque sí… Y a este gigantesco encogerse de hombros –la renuncia a toda explicación- lo llaman “racionalismo”.
En realidad, la cosmovisión atea no puede ser sino irracionalista: para ella, el corazón de la realidad no es una Inteligencia, sino la estupidez mineral de la materia inerte. La razón, para el materialismo, es algo que ocurre en el cerebro de un mamífero advenedizo, en un planeta esmirriado de una estrella de tercera, en los arrabales de un universo a la postre carente de sentido, irracional. Para el materialismo, la razón no ocupa el centro de la realidad, sino que es un epifenómeno, un subproducto accidental en su periferia. En realidad, la disyuntiva filosófica fundamental –la que ha dividido a la humanidad desde hace milenios (siempre hubo teístas y materialistas)- es la de si la razón es un subproducto de la materia irracional (como sostiene el materialismo), o si, por el contrario, es la materia la que es un producto de la Razón creadora (como sostiene el teísmo). Benedicto XVI lo formuló así en su discurso de Ratisbona: “¿Qué hay en el origen? La Razón creadora, el Espíritu creador que obra todo y suscita la evolución, o la Irracionalidad que, sin ninguna razón, produce extrañamente un cosmos ordenado de modo matemático, así como el hombre y su razón. Los cristianos […] creemos que en el origen está el Verbo eterno, la Razón y no la Irracionalidad”[56].
La vocación racional del cristianismo produjo sus mejores frutos en la Edad Media (la floración del pensamiento escolástico) y principios de la Moderna (génesis de la ciencia). Sin embargo, desde el siglo XVIII, la confianza en la razón de la civilización occidental –en contra de lo que pretende la “sabiduría convencional”- ha tendido a menguar, no a crecer. Se trata de un proceso que analicé en uno de los capítulos de mi libro Nueva izquierda y cristianismo[57], y que aquí no hay espacio para abordar. El positivismo del siglo XIX, el neopositivismo de la primera mitad del XX, el “pensamiento débil” de la postmodernidad, etc., coinciden todos en su frágil confianza en la razón humana, su aguda conciencia de los límites de la misma[58].
Parece como si, en los últimos 300 años, la ciencia se hubiese embriagado con su propio éxito, desconectándose así de la idea teísta que, como hemos visto, proporcionó el marco cosmovisional para su nacimiento. A la idea de Dios se le “agradecen los servicios prestados”… y se la declara amortizada. Los fundadores de la ciencia se atrevieron a buscar leyes inteligibles en el cosmos porque creían en un Dios racional: tuvieron tanto éxito en esa búsqueda que, con el paso de los siglos, sus sucesores cada vez perdieron más de vista el marco teísta inicial, y empezaron a simplemente dar por supuesta la racionalidad del universo. Más aún, se absolutizó el método científico, dando lugar a una visión del mundo que ya no es ciencia, sino ideología cientificista; una visión del mundo para la cual sólo existe aquello que sea susceptible de comprobación científica (y como Dios no es captable por nuestros microscopios, el cientificismo decreta que Dios no existe: confunde así los limites epistemológicos del método científico con límites ontológicos de la realidad). Esta absolutización de la ciencia conduce, no sólo al ateísmo, sino también al no cognoscitivismo ético: los valores y juicios morales no son tampoco discernibles al microscopio; por tanto, el cientificismo tiende a relegar la moral al terreno de las emociones subjetivas (“matar está mal” significa en realidad “a mí no me gusta que se mate”).
Es así como la emancipación de la ciencia respecto a su raíz teísta inicial implica la degeneración de la ciencia en cientificismo: y el cientificismo supone una lamentable autocastración de la razón humana[59]: la razón se obliga a considerar “irracional” todo aquello que no es susceptible de verificación empírica. Como ha escrito Benedicto XVI, “una razón que se limita a sí misma de esta manera es una razón mutilada. Si el hombre ya no puede argumentar racionalmente acerca de las cosas esenciales de su vida, acerca de su de dónde y adónde, acerca de lo que debe y lo que puede hacer, acerca de la vida y la muerte, y tiene que dejar esos problemas decisivos a merced de un sentimiento separado de la razón, entonces el hombre no está exaltando la razón sino deshonrándola”[60]. De ahí los constantes llamamientos de los últimos Papas a “ampliar la razón” y “recuperar la confianza en la razón”. Se está cumpliendo lo que ya atisbó Chesterton en los años 20: “yo quisiera saber por qué se deja a los católicos la tarea de atacar la creciente rebelión del irracionalismo en el mundo”[61].
Lo interesante es que este proceso de absolutización del método científico no sólo implica la capitidisminución de la teología o la ética … sino que también termina conduciendo a la ciencia a dudar de sí misma. En efecto, la fiabilidad del propio método científico no es científicamente demostrable; la tesis “sólo tienen sentido las afirmaciones empíricamente verificables” no es, ella misma, empíricamente verificable, como ya mostró Karl Popper; el criterio neopositivista del sentido de las proposiciones es autorrefutante, y el método científico absolutizado se devora a sí mismo.
Mientras en el gran público prevalece la fe incondicional en una ciencia cuasidivinizada, sorprende comprobar hasta qué punto se ha infiltrado en la ciencia actual la duda acerca de sí misma. La ciencia se había basado siempre en una epistemología “realista” que daba por supuesto que los modelos explicativos de los científicos captaban la estructura objetiva de la realidad física. Frente al realismo, se ha desarrollado en los últimos tiempos, sin embargo, una interpretación constructivista-instrumentalista de la ciencia que estima que la teoría está infradeterminada por lo empírico[62]: que cualquier conjunto de datos es susceptible de ser explicado desde más de un modelo teórico; la realidad empírica no impondría al científico una teoría concreta: los mismos hechos admitirían interpretaciones diversas, desde paradigmas diversos. Y la opción por uno u otro marco teórico no vendrá (sólo) dictada por su respectivo valor explicativo, sino (también) por factores tales como los prejuicios culturales, las negociaciones y acuerdos entre facciones académicas, las necesidades de financiación, las expectativas de promoción profesional, etc[63]. En definitiva, la ciencia parece estar dejando de concebirse a sí misma como descripción objetiva de la realidad, para pasar a entenderse como “construcción cultural”[64].
Tal parece ser el panorama actual: una opinión pública que reniega de la teología y de la ética (si por “ética” entendemos la creencia en una verdad moral objetiva que trascienda los sentimientos, convenciones, tradiciones, etc.) para encomendarse sólo a la ciencia … y una ciencia que duda y casi reniega de sí misma. El retroceso de la religión no parece haber redundado en más racionalidad, sino en menos. Quizás el hombre no puede creer en la razón si no cree en Dios; y cuando deja de creer en uno, termina descreyendo también de la otra. Quizás el concepto mismo de “verdad” carece de sentido sin un garante supremo de la objetividad de lo real[65]. No desmayemos, pues, en nuestra lucha por la verdad, pues quizás no esté lejos el día en que seremos los últimos para los que el concepto de verdad tendrá aún sentido.