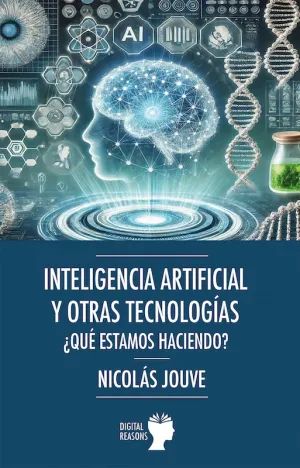En diálogo con Dworkin: moralidad política y derecho natural
La organización médica colegial: una ética de pancarta
22/02/2014Boletín de CíViCa Nº 33 – 23 de Febrero de 2014
23/02/2014Por Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del  Derecho y magistrado del Tribunal Constitucional, Ponenecia en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y pronunciada el 18 de Febrero de 2014 (texto en PDF)
Derecho y magistrado del Tribunal Constitucional, Ponenecia en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y pronunciada el 18 de Febrero de 2014 (texto en PDF)
La mera alusión a un diálogo con Ronald Dworkin me lleva inevitablemente a evocar el que tuve la privilegiada oportunidad de mantener con él -Thomas Nagel como testigo- en la School of Law de Nueva York. Corría el mes de septiembre de 1989 y la agencia encargada de los programas para visitantes promovidos por el norteamericano Departamento de Estado tuvo a bien incluir esta amplia entrevista, junto a visitas a Harvard, Stanford o Madison (con Stanley Payne como interlocutor, en este caso), o coloquios informativos en las principales instituciones de la Unión. Aún conservo un ejemplar de impresora de Foundations of Liberal Equality, que formaba parte de los textos a manejar por mis amables anfitriones en su “Program for the Study of Law, Philosophy & Social Theory” de ese curso.
Por Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del  Derecho y magistrado del Tribunal Constitucional, Ponenecia en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y pronunciada el 18 de Febrero de 2014 (texto en PDF)
Derecho y magistrado del Tribunal Constitucional, Ponenecia en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y pronunciada el 18 de Febrero de 2014 (texto en PDF)
La mera alusión a un diálogo con Ronald Dworkin me lleva inevitablemente a evocar el que tuve la privilegiada oportunidad de mantener con él -Thomas Nagel como testigo- en la School of Law de Nueva York. Corría el mes de septiembre de 1989 y la agencia encargada de los programas para visitantes promovidos por el norteamericano Departamento de Estado tuvo a bien incluir esta amplia entrevista, junto a visitas a Harvard, Stanford o Madison (con Stanley Payne como interlocutor, en este caso), o coloquios informativos en las principales instituciones de la Unión. Aún conservo un ejemplar de impresora de Foundations of Liberal Equality, que formaba parte de los textos a manejar por mis amables anfitriones en su “Program for the Study of Law, Philosophy & Social Theory” de ese curso.
Moral, Derecho, Política
Debo, ante todo, reconocer que el término “moralidad política” me suscita no poca perplejidad. No versa sin duda sobre aquellas exigencias que hubiera que cumplir un ciudadano en su actividad política para convertirla en fuente de personal perfeccionamiento moral. Se ve que el intento del positivismo jurídico clásico de separar -más que diferenciar- derecho y moral ha sufrido ya no poco vapuleo. La consecuencia, paradójica, es que no pocos positivistas acaban entendiendo -no menos que los escolásticos medievales- que todo lo relativo a cómo debemos comportarnos habría de considerarse perteneciente al ámbito de lo moral: mientras que se entendería como derecho solo a las normas positivadas. Atribuyo tan curiosa pirueta a que de aquel intento positivista solo ha acabado quedando una rocosa autoprohibición: no admitir la posible existencia de un derecho natural.
Dworkin no duda en asumir que “los términos «moral» y «derecho» aluden a realidades intelectuales en principio distintas, aunque puedan tener interdependencias”, pero su “entendimiento tradicional” le resulta “insatisfactorio”. En consecuencia opta por “entender que el derecho no es algo distinto de la moral sino una parte de ésta”; de ahí que habríamos de “pensar en la teoría del derecho como una parte especial de la moralidad política”. Es de agradecer su claridad, aunque sea ella la que me lleve precisamente a no aceptar que “el giro” que propone “organizaría nuestra materia de una forma más translúcida”[1].
Imagino que si a una parte de su “moralidad” la califica de “política” es para dejar claro que no está hablando de lo que, juristas como yo, entendemos por moral: algo que habría que deslindar del derecho, en razón de sus contenidos, tan diversos en uno y otra como los objetivos que persiguen; sin perjuicio de que se hallen claramente interrelacionados. No atino a adivinar cómo habría que armonizar esta hipótesis con la declarada confesión de Dworkin -para desmarcarse de él- según la cual el positivismo considera al derecho como un conjunto de reglas, identificables por su pedigree formal y no por su contenido[2].
¿Habré pues de entender que el contenido del derecho se identifica con el de la moral? Si la respuesta es que solo con el de una “moralidad política”, se revivirá mi sospecha de que es precisamente el carácter jurídico de esas exigencias lo que le lleva a motejarlas así; imagino que para desmarcarse, en este caso, del derecho natural. No en vano se muestra irónico al calificar a esta de “etiqueta particularmente maldita: nadie quiere ser llamado iusnaturalista”; para terminar sugiriendo que “es mejor fijarse en las teorías que en las etiquetas”[3].
En todo caso, no parece nuestro autor muy preocupado de marcar con nitidez la vieja frontera. La confusión en el campo escolástico solía en efecto originarse al entender por justicia una subjetiva virtud moral, más que esa objetiva cosa justa[4] en que consiste el derecho (incluido el natural, por supuesto). Lo curioso es que cuando Dworkin convierta a la igualdad en centro de su “moralidad política” la caracterizará precisamente como virtud (!) soberana[5]. Todo ello le lleva sin duda a marcar distancias con el positivismo jurídico fetén y su imposible intento de describir una inexistente dinámica jurídica ajena a juicios de valor. Entiende sin embargo -como tantos otros- que todo juicio de valor relativo a la conducta humana tendría carácter moral, incluidos los jurídicos. En efecto, desde su punto de vista, “el razonamiento jurídico es un razonamiento característica y dominantemente moral”[6].
Debo confesar que sigo sin entender las ventajas de tan perturbadora identificación. A mi modo de ver, las exigencias jurídicas de justicia objetiva, más que servir de instrumento coactivo para imponer la virtud de la justicia (rara virtud moral la impuesta bajo coacción…), generarían una exigencia moral. No matar no me parece una exigencia moral impuesta bajo coacción, sino una exigencia jurídica –tan mínima como indispensable- generadora de una obligación moral, que las más de las veces hará innecesario el recurso a la coacción[7]. En consecuencia, siendo yo más jurista que filósofo moral, no me siento interpelado cuando Dworkin afirma: “Creo que la pena de muerte es moralmente incorrecta”. En una sociedad pluralista cada cual suscribirá el código moral que considere más adecuado. Me preocupa más bien precisar si se trata de “un castigo cruel e inusual”, porque ello sí repercutirá sobre su inclusión o no en ese mínimo ético en que el derecho consiste. Reflexionar sobre la posibilidad de “reconciliar la dignidad humana con la muerte como castigo” es para mí ante todo una reflexión jurídica, sin perjuicio de las obvias repercusiones morales que pueda ocasionar sobre la conciencia de unos u otros. Lo mismo ocurrirá cuando se discute si estaría “justificada, incluso aunque no tenga efecto disuasivo, porque la comunidad tiene derecho a castigar el asesinato y mantiene que la ejecución de un asesino proporciona lo que a menudo se denomina, en una expresión desafortunada, un «resarcimiento» a los familiares de la víctima y a la sociedad en su conjunto”[8].
El mismo Dworkin no se muestra muy coherente y suscribe ocasionalmente el planteamiento que sugiero. Así parece ocurrir cuando distingue “dos clases de razones que una comunidad política podría ofrecer como justificación para negar la libertad. La primera es una razón de justicia” (jurídica y por tanto ética, a mi modo de ver); la segunda es “una razón ética” (moral -en realidad- y por tanto también ética, a mi modo de ver). La moral entraría en juego cuando se rechaza incluir en el ámbito legal una conducta porque “no es contraria a la justicia”, pero se entiende que “quita sentido, o corrompe, o tiene malas consecuencias de otro tipo, para la vida de su autor” (o sea, si entiendo bien, que siendo irreprochable jurídicamente resulta moralmente rechazable). No deja de suministrarnos un ejemplo: quienes dan por hecho que “la vida de un homosexual es una vida degradante”, consideran necesario “proscribir las relaciones homosexuales”. Su conclusión será que la “igualdad liberal niega la legitimidad de la segunda razón, de la razón ética, para poner una conducta fuera de la ley”[9] (o sea: rechaza que argumentos morales puedan prevalecer sobre exigencias jurídicas).
No faltará quien relativice mi perplejidad, reconociéndole un alcance meramente terminológico. Respeto no obstante lo suficiente al viejo positivismo como para estimar preferible -sin incurrir en logomaquia-caracterizar globalmente como ético al fundamento de nuestros criterios de conducta debida, permitiendo deslindar dentro de ese ámbito lo moral y lo jurídico, dado que persiguen objetivos diversos. Cierto acercamiento se acabará produciendo al admitirse que toda ética nos remite -así ocurre con la “moralidad” de Dworkin- a una determinada concepción antropológica que le sirve de fundamento.
Partir de cómo cobra sentido la existencia humana, derivando de ello dos tipos de exigencias de conducta (morales y jurídicas), a las que reconoceríamos fundamento objetivo y razonable, enlazando lo justo con lo verdadero, nos sitúa sin duda en terreno iusnaturalista. Cabría pensar que en él se asienta también quien estima “desconcertante que a uno le digan que no se preocupe por la verdad si eso es precisamente lo que a uno le interesa”[10]. A Dworkin, sin embargo, le tocará ahora ir de positivista: lo jurídico sería -por resultar exigible considerar como tal solo a lo ya positivado- un concepto de autor (vinculado al legitimado para ponerlo); no tanto un peculiar contenido material marcado por su específica finalidad. No parece preocuparle demasiado, en todo caso, que algunos puedan objetar que su concepto de dignidad “obliga a asumir que es posible alcanzar una verdad objetiva en los reinos de la ética y la moralidad”; su respuesta será esta vez neta: “Estoy de acuerdo”[11].
Su alergia a lo religioso -de la que habré de ocuparme- le llevará a denunciar con rotundidad que, “justo después de su elección, el papa Benedicto XVI afirmó que los liberales suscriben el relativismo moral”. La verdad es que el hoy papa emérito solía ser más matizado en afirmaciones tales, que venía por lo demás expresando desde muchos años antes. Es fácil sin embargo estar de acuerdo con Dworkin en que “las dos supuestas culturas políticas norteamericanas” –que caracteriza como azul y roja, con adjudicación cromática inversa a la que tendrían entre nosotros-, “excepto un pequeño número de filósofos desorientados en cada una de ellas, rechazan el relativismo con idéntica convicción”[12]. No se trata sin duda de un fenómeno exclusivamente norteamericano…[13]
Antropología individualista: dos principios y otro más
Habrá pues que adentrarse en la concepción antropológica que plantea Dworkin como fundamento de su jurídica teoría de la justicia, que disfraza de “moralidad”. Arrostrando con su admirable insolencia el envite, no duda en caracterizar su planteamiento como individualismo ético. Lo hará bascular sobre un doble principio: el de “igual importancia” y el de “responsabilidad especial”, que remiten a su vez a una clave antropológica que parece girar –espero no propasarme- en torno a un hombre interesado.
En efecto la búsqueda del éxito marca al primero, que puede también identificarse como “principio del valor intrínseco”. Sostiene que “toda vida humana tiene un tipo especial de valor objetivo. Tiene valor como potencialidad; una vez que una vida humana ha empezado, es importante cómo evoluciona. Es algo bueno que esa vida tenga éxito y que su potencial se realice, y es algo malo que fracase y que su potencial se malogre”[14]. Ello implica elegir -entre los “modelos de valor ético”- al que caracteriza como “modelo del «desafío», que supone que una vida tiene éxito en la medida en que es una respuesta apropiada a las diversas circunstancias en que se vive”[15].
El concepto vida humana se convierte pues en factor decisivo. Determinar qué ha de entenderse por vida compete a los biólogos, que merecen más respeto que el que muchos bioéticos tienden a concederles. Pregunta más enjundiosa es qué vida debe considerarse humana. Dworkin huirá una vez más de los lugares comunes. Aparte de respetar a los biólogos, no se le ocurrirá sugerir que pueda comenzar a haber vida humana solo desde que nos parezca oportuno. “El hecho de que el aborto sea un asesinato no depende, en mi opinión, de si un feto es un ser humano en algún momento poco después de la concepción -por supuesto que lo es”. La antropología entrará en escena: más bien dependerá “de si, en esa etapa temprana, el feto tiene intereses y por consiguiente el derecho a la protección de esos intereses”. Su respuesta será drástica: “el feto no tiene intereses propios. Ninguna criatura tiene intereses a no ser que haya tenido una vida psíquica capaz de generarlos”[16]. No hay pues por qué tratar como humano al incapaz de mostrarse interesado.
El segundo principio del individualismo ético nos llevará a asumir que, “aunque todos tengamos que reconocer la importancia objetiva equitativa de que una vida humana tenga éxito, sólo una persona tiene la responsabilidad especial y última de ese éxito: la persona de cuya vida se trata”[17]. Su principal consecuencia será un veto radical a cualquier tentación paternalista. En efecto, el segundo principio “no implica elección alguna de valor ético. No menosprecia una vida tradicional y poco interesante, o una que sea novedosa y excéntrica, siempre y cuando nadie se vea forzado por la opinión de otros a llevar esa vida que los demás creen que es correcta para esa persona”[18].
Este veto al paternalismo puede explicar la llamativa relevancia -no precisamente positiva- que Dworkin conferirá al papel de la religión en una sociedad democrática; aspecto este al que llamativamente no se le ha solido prestar demasiada atención, quizá bajo la autocensura de lo políticamente correcto. Se diría que la proclama -tan dada a provocar alergias- “la verdad os hará libres” se ve en él contrapesada de modo fulminante por otra bien distinta: la religión os hará irracionales; o -al menos- dignos de ser tratados como tales. No pasa fácilmente inadvertido que siempre que Dworkin pretende descalificar un planteamiento lo religioso acaba saliendo en procesión; algo parecido a lo que ocurría respecto a lo ideológico y falseador en la crítica marxista. La religión se convierte ahora en arquetipo de un paternalismo llamado a arruinar todo intento de individualismo ético; el laicismo se erige así en inconfesado principio adicional de la ética que nos propone.
Laicismo confesional
Dworkin, que acabó ocupando en la teoría del derecho protagonismo internacional similar al ejercido en la filosofía política por Rawls, va a separarse netamente de sus planteamientos. Sobre todo, de su intento de llegar -gracias a un consenso por solapamiento- a una “razón pública”[19] receptiva respecto a variadas concepciones del mundo, incluidas las religiosas. Le parece llamado al fracaso e influido por filósofos y sociólogos que “afirman que sólo se puede llevar una vida verdaderamente deseable en un ambiente de homogeneidad moral y, quizás, incluso religiosa”[20].
La consecuencia será una desinhibida respuesta al vicio fideista del argumento de autoridad: recurrir a un peculiar argumento de no-autoridad, que lleva a establecer que de cualquier propuesta que reciba respaldo desde planteamientos religiosos lo mejor es olvidarse. Cuando se señala que el laicismo acaba siendo víctima de una irrefrenable querencia a convertirse paradójicamente en confesional, hay quien piensa que se incurre en un exceso argumental. Dworkin, sin embargo, lo asumirá sin problema enarbolando casi con aire triunfal su particular concepto de neutralidad.
Rawls había considerado indispensable distinguir entre neutralidad de propósito y de efectos. Rechazaba decisiones públicas destinadas a promocionar determinada doctrina comprehensiva o concepción del mundo, pero consideraba contrario al sentido común que pudieran ser neutrales sus efectos o influencias[21]. También Dworkin habrá de admitir –lo que no es poco- que “la igualdad liberal no puede ser neutral en sus consecuencias, pues tendrá por resultado que algunas vidas sean más difíciles de llevar que otras”; no se trata pues de una “neutralidad absoluta”. Por si la cuestión no ha quedado clara, añadirá: “La igualdad liberal no puede ser neutral tampoco respecto de ideales éticos que la desafíen directamente”. Dentro de este eje de coordenadas, cabría “en circunstancias apropiadas” admitir excepcionalmente “un paternalismo educativo a corto plazo que espera, confiado, una aceptación posterior libre y genuina”[22].
Esto puede explicar que su indiferencia a la hora de manejar con desparpajo los términos jurídico y moral se convierta en preocupación al vislumbrarse la amenazadora proximidad entre lo moral y lo religioso. Especialmente si puede acabar influyendo en el voto; como si así planeara sobre él una irracionalidad rapaz[23]. También cuando se planteen problemas tan jurídicos como los suscitados por el derecho a la objeción de conciencia, no solo los tratará más bien como si nos halláramos ante supuestos de casuismo moral sino que los catalogará directamente entre las cuestiones que “tienen que ver con las relaciones entre religión y gobierno”. Como alternativa sugiere que “no existiría razón alguna para reconocer la libertad de culto ortodoxo y no reconocer asimismo la libertad de elección en todas las cuestiones éticas y, por tanto, la libertad de elección respecto de los valores éticos que están claramente implicados en decisiones que tienen que ver con la conducta sexual, el matrimonio y la procreación”[24].
Su modelo de laicismo tolerante -contrapuesto al que califica como religioso (más acertado sería llamarlo confesional) tolerante– nos brinda pistas ilustrativas. Llamó mucho la atención en su día la protesta protagonizada en el Congreso de los Diputados español por unas exhibicionistas que, convirtiendo su torso en pancarta, defendieron al parecer que el aborto -tras pasar de delito a derecho- se convirtiera cuanto antes en sacramento, al atribuirle carácter sagrado. Nada hace pensar que fuera la lectura de Dworkin lo que las impulsara a tan ambiciosa propuesta, pero hubieran encontrado en ella no poco apoyo. Los planteamientos pro-life aparecen para él como obligadamente religiosos; como coherente consecuencia paradójica, los pro-choice también. “El modelo religioso tolerante parte de una concepción estrecha de la libertad religiosa que no incluye, por ejemplo, el derecho a abortar, o a casarse con alguien del mismo sexo. El modelo laico tolerante insiste en una concepción más amplia que sí incluye el derecho a tomar tales decisiones. Son teorías rivales de las libertades”[25].
Esto explicará que comience admitiendo con aire distendido que “la visión de que el feto no tiene intereses y derechos por sí mismo se extrae de una posición comprehensiva del mismo modo que la posición contraria y no podemos alcanzar una decisión sobre el aborto sin adoptar una de estas dos posiciones”[26]. Este arranque de aparente neutralidad se verá pronto rectificado.
En un amplio capítulo de su obra sobre el derecho a la vida se planteará un interrogante: ¿Qué es lo sagrado? Comenzará por fundar su postura en su concepción del hombre como llamado a lograr una existencia plena de éxitos. “Elegir la muerte prematura minimiza la frustración de la vida y, en consecuencia, no pone en entredicho el principio de que la vida humana es sagrada”; por el contrario, lo “respeta de la mejor manera”. Se considerará obligado a añadir que quienes sostengan lo contrario serán sobre todo “personas que creen que Dios es el autor de todo lo que es natural, y que cada feto humano es un ejemplo individual de su obra más sublime”. Como consecuencia, aunque los argumentos de la sentencia Casey -que consolida la doctrina del caso Roe– se apoyan en “la invocación de la idea de debido proceso”, apuntará que “podrían haber sustentado”, superponiéndolo, el argumento de la “libertad de religión”. Por eso una posible futura ruptura con esa línea doctrinal marcaría “un día desolador en la historia constitucional norteamericana porque podría significar que los ciudadanos de este país ya no tendrían asegurada la libertad para seguir sus propias y reflexivas convicciones en las decisiones más personales, de carácter más religioso, más conducidas por la conciencia, que muchos de ellos tendrán que realizar alguna vez”[27].
Si nos encontráramos en una sociedad plural ante un problema respecto al cual “las opiniones sobre esos valores son notablemente variadas”, sería “en gran medida debido a que son sensibles a las diferentes convicciones religiosas que coexisten en este tipo de culturas”. A su juicio, la “incorrección moral de un aborto depende fundamentalmente de su motivo”. Cabría abortar mostrando “un respeto adecuado por la vida humana”, cuando “la vida del niño sería frustrante si el embarazo llega a término, porque en esa vida sólo podrían realizarse en un nivel mínimo las metas comunes de una vida normal, como son la ausencia de dolor, la movilidad física, la capacidad para una vida intelectual o emocional o la capacidad para planear o llevar a cabo una serie de proyectos”. Lo mismo ocurriría “cuando se puede predecir que el hecho de dar a luz ocasionará un impacto tan catastrófico en los logros de otras vidas -por ejemplo, de la madre y otros niños de la familia”. Bastaría con reconocer que “la consideración del valor intrínseco de éstas puede ser mayor que la consideración de la vida del feto”; el argumento decisivo será tan materialista como individualista: en esa “vida no ha habido otra inversión más que la biológica”[28].
Se experimenta así una de las consecuencias de la confusa relación entre derecho y moral que suscribe. El ingenuo autoconvencimiento que le lleva a presentar su planteamiento personal como neutral, le hace olvidar que la fijación del mínimo ético que delimita lo jurídico es notablemente problemática. Adjudica por su parte este carácter sólo a las discrepancias morales, que percibe siempre viciadas por elementos religiosos: “tiene sentido creer, como lo hace mucha gente, que el aborto es siempre moralmente problemático y, al menos en algunos casos, moralmente incorrecto, porque ofende un valor intrínseco o independiente que es la «santidad» de la vida humana en cualquier forma”[29].
Cuando, bordeando los límites de su individualismo ético, se plantee -a propósito de la pornografía- si “el material sexual explícito debe prohibirse para proteger la cultura en la que todos los ciudadanos deben vivir”, estará abordando un problema de notable relevancia: si existe o no “el derecho de una mayoría de personas a dar forma a una cultura que influye profundamente en sus propias vidas”. O, lo que es lo mismo, si habrá de ser un cuantitativo criterio mayoritario el que determine el mínimo ético a garantizar en la sociedad, o si serán cualitativas exigencias jurídicas objetivas las que deban imponerse, incluso contra la mayoría. Opción, una vez más, sin duda iusnaturalista; sin perjuicio de que acabe encontrando –como veremos- positivación a través de los mecanismos del control de constitucionalidad. Todo el problema acabará sin embargo convertido, para variar, en una “cuestión crucial que debemos abordar ahora respecto de la religión. ¿Quién debe controlar, y de qué manera, la cultura moral, ética y estética en la que tenemos que convivir todos?”[30].
También será su laicismo, convertido en confesión, lo que le lleve a plantear implícitamente como exigencia de la libertad religiosa la solución de otro problema de actualidad; a su juicio, “se hace manifiestamente evidente si sustituimos «matrimonio» por «religión»”. El “razonamiento cultural contra los matrimonios homosexuales” ha de considerarse “incompatible con la sensibilidad y las intuiciones” derivadas del individualismo ético; en concreto, de su “segundo principio de la dignidad humana”: el de responsabilidad especial. El razonamiento cuestionado supondría “que la cultura que moldea nuestros valores pertenece sólo a algunos de nosotros -los que de momento detentan el poder político- que pueden esculpirla y mantenerla en la forma que admiramos. Pero esto constituye un profundo error; en una sociedad auténticamente libre, el mundo de las ideas y los valores no pertenece a nadie y pertenece a todos”[31].
No puede como resultado sorprender que su última obra lleve por título Religion without God, sugiriendo la posibilidad de un “ateísmo religioso”. De ahí que insista en conferir carácter religioso al derecho al aborto, una vez transformado el derecho a la libertad religiosa en un derecho a la “independencia ética”[32].
Menos decidido se muestra Dworkin al abordar el no menos polémico problema de la eutanasia, desmontando incluso algunos de los tópicos más en boga, como la identificación de la muerte digna con la ausencia de dolor. Haciendo suya la argumentación del Magistrado Souter, hace notar que “muchas personas temen de igual manera un estupor inducido por las drogas y piensan, de un modo comprensible, que esto es igualmente ofensivo para su dignidad”. A la vista de la experiencia holandesa, se anima incluso a admitir que “es imposible diseñar un sistema de control regulativo que pueda proteger a las personas cuya muerte no es de hecho inminente, o que realmente no desean morir, ante la posibilidad de ser inducidas al suicidio por los parientes o por los hospitales que no desean asumir los costes de mantenerlas vivas, o por médicos compasivos que piensan que es mejor que mueran”[33]. Al fin y al cabo la eutanasia, e incluso en no pocos casos el llamado suicidio asistido, pueden acabar constituyendo un claro ejemplo del más rechazable paternalismo. No obstante, llegar a admitir argumentos vecinos a la llamada pendiente resbaladiza resultaría para él demasiado[34].
Entre paternalismo y mercado de los valores
El problema que plantea parece sugerir que resulta difícilmente descartable cierto paternalismo, ante la obvia imposibilidad de un derecho que no acabe llevando consigo imposición de convicciones. La cuestión estribará en cómo determinarlas y a través de qué procedimientos. Esto le llevará a admitir con indulgencia que “la educación obligatoria hasta el final de la adolescencia y la imposición de los cinturones de seguridad son dos formas permisibles de paternalismo, porque la primera sin duda aumenta en lugar de disminuir la capacidad que una persona tiene de hacerse cargo de su propia vida, y la segunda meramente ayuda a las personas a conseguir aquello que realmente desean, pese a la existencia de momentos de reconocida debilidad”[35].
Nos hallaríamos pues en el marco de un “paternalismo crítico coercitivo”, que llevaría a algunos a sostener que “el Estado tiene derecho a -o incluso obligación de- mejorar las vidas de los ciudadanos en el sentido crítico, esto es, no sólo contra su propia voluntad, sino también contra su propia convicción”. Muy diversa continuará siendo sin embargo su actitud si la religión está por en medio: “los colonizadores teocráticos pretenden su propia salvación, no el bienestar de aquellos a quienes convierten a la fuerza, y los intolerantes sexuales actúan movidos por el odio, no por la solicitud hacia aquellos cuya conducta encuentran inmoral”[36].
Dworkin se muestra, sin embargo, consciente de que la neutralidad de sus planteamientos es relativa. Necesitará un punto de contraste objetivo y lo encontrará en el mercado; suscrito el individualismo, no encuentra razón alguna para que lo ético circule por vías distintas a lo económico. Habrá que estar pues atentos a un mercado de los valores. Ello implica rechazar “la afirmación de que la teoría democrática atribuye a la mayoría el control total de ese entorno. Debemos insistir en que el entorno ético, como el económico, es producto de las decisiones individuales de las personas”[37].
Fiel a ese paralelismo aplicará un tratamiento peculiar a lo que cabría calificar como externalidades éticas. Dentro de las “preferencias políticas” de los ciudadanos distinguirá entre las “impersonales, que son preferencias sobre cosas que no son suyas, o sobre la vida o la situación de otras personas” y las “personales”, que son “preferencias sobre sus propias experiencias y su situación”[38]. Como es fácil imaginar, el principio de responsabilidad especial descartará las primeras. Todo lo que vaya más allá de la preocupación por el interés individual sería invadir otros ámbitos individuales; lo social se evapora…
La remisión a unos principios susceptibles de defensa contramayoritaria[39] nos lleva a volver a plantear la dimensión iusnaturalista del planteamiento ético de Dworkin. Todo parece confirmar la identificación entre lo que él llama “moralidad política” y lo que cabría entender como derecho natural; en concreto: la existencia de unas exigencias jurídicas objetivas, que puedan garantizar un mínimo ético capaz de posibilitar una existencia realmente humana, teniendo como fundamento una determinada concepción del hombre, racionalmente cognoscible y argumentable. Basta ir sustituyendo las alusiones a su misteriosa mezcla de moral y política para confirmarlo. Procederemos a hacerlo presentando en cursiva términos que sustituirían a los citados en su texto, que conservamos entre corchetes.
Resulta bastante acorde con lo expresado la afirmación de que “si toda teoría que determina que el contenido del Derecho depende, a veces, de la respuesta correcta a alguna cuestión jurídica [moral], es una teoría iusnaturalista, entonces soy culpable de iusnaturalismo”[40]. El emparejamiento resulta obvio: tras admitir que su “teoría de la adjudicación suscita la acusación de iusnaturalismo”, al vincular “la decisión de cada juez” a “la mejor justificación posible de ese Derecho”, considerará que nos hallamos ante “una cuestión de moral política”. Lo que no me parece tan claro es por qué los jueces buscan “la mejor interpretación”, aspirando a detectar la decisión de “mayor lucidez, no estética sino política, acercándolas lo más posible a los ideales correctos de un sistema legal justo”. A mi modo de ver, si se apartan para ello de los literatos es porque en efecto “utilizan distintos criterios –jurídicos [políticos] más que estéticos- para realizar la tarea que abordan”[41].
Dworkin no oculta en qué medida toda tarea judicial implica una dimensión tan racional como práctica. Más que de aplicar, se trata de hacer justicia. Se apoyará sin duda en el papel del precedente judicial, de acuerdo con el escenario anglosajón aunque con obvias resonancias del papel conferido por Gadamer[42] a la tradición. Se mostrará consciente de que “la adecuación a los precedentes” es imposible sin “alguna concepción tácita de lo que es esa «adecuación», y de qué manera una interpretación particular, para ser aceptable, tiene que adecuarse al historial de las decisiones judiciales”; es decir, sin alguna concepción de lo que por naturaleza es justo. Le aplicará su obligada traducción: el juez habrá de “comparar dos visiones del pasado judicial para ver cuál ofrece una descripción más atractiva, en conjunto, desde el punto de vista de la moral política”. Entra en realidad en juego “una parte sustantiva, formada por la captación del derecho natural por [moral política fundamental d]el juez, [o más bien por esa parte de su moral fundamental] que se ha ido articulando en el curso de su carrera”[43].
Para suscribir el texto alternativo basta con admitir que las exigencias que derivan de los principios son jurídicas aun antes de verse positivadas. Lo que, por cierto, parece hacer suyo Dworkin al considerar sin objeto el debate “sobre si los jueces ‘descubren’ o ‘inventan’ la ley”; habrá que entender que “los jueces descubrieron la antijuridicidad [ilegalidad] de la segregación escolar” porque en realidad “la segregación era antijurídica [ilegal] antes de la decisión que dice que lo es, a pesar de que ninguna corte lo había dicho antes”[44].
No tiene pues nada de extraño que, al abordar estas cuestiones, resulten frecuentes sus alusiones –nunca faltas de despego- al derecho natural: no descarta, por ejemplo, sugerir que una “concepción del derecho está constituida en realidad por dos concepciones: el derecho como integridad complementado, cuando la integridad se agota, por alguna versión de la teoría de derecho natural”[45].
Admite el problema que se plantea a la hora de “hacer derivar de la historia judicial derechos que ninguna institución oficial ha sancionado anteriormente”, apoyándose en que “el pasado se contempla con más lucidez, de acuerdo con las convicciones de los jueces, si esos derechos son presupuestos”. Sin perjuicio de que ello pueda también ocurrir sin referencia a precedentes judiciales[46], esto parecería situarnos ante “la antítesis de lo que requiere la democracia”. La alternativa, sin embargo, no le parece más favorable: “es difícilmente más democrático que los jueces se apoyen en sus convicciones propias acerca de la mejor construcción del futuro que sobre sus convicciones acerca de la mejor interpretación del pasado”[47].
En cualquier caso, pese a su aparente displicencia respecto a las etiquetas, Dworkin optará por evitar confesarse iusnaturalista guareciéndose ocasionalmente bajo el término “naturalismo”. El maquillaje no tiene mayor alcance: “Un naturalista debe encontrar su defensa del naturalismo -de su idea de que el orden político establecido es una fuente de derechos judiciales-” recurriendo a “un requisito general de justicia” que vincularía al Gobierno, ya que “debe tratar a sus ciudadanos como iguales, como titulares de un derecho a igual consideración y respeto”. Aun admitiendo que tal “requisito general es muy abstracto” no duda en “derivar de ello dos responsabilidades distintas más concretas. La primera es la responsabilidad, al crear un orden político, de respetar cualesquiera derechos políticos y morales puedan tener los ciudadanos en nombre de la auténtica igualdad. La segunda es la obligación de aplicar igual y consistentemente a todos cualquier orden político creado”[48].
Una lectura presuntamente “moral” de la constitución
Visto lo visto, resulta más fácil detectar qué puede entender Dworkin por una “lectura moral” de la Constitución, cuyas cláusulas habrían de interpretarse “con el entendimiento de que se refieren a principios de [morales sobre la decencia política y la] justicia”[49]. Nada muy distinto a la polémica surgida en nuestra transición democrática sobre el carácter inevitablemente iusnaturalista, confesado o no, de la interpretación constitucional[50]. Es obvio que una respuesta positiva exige admitir que el derecho natural no tiene dueño. La captación de las exigencias objetivas de justicia es tan problemática como cualquier otro ejercicio de razón práctica[51]. Surge pues de nuevo el paralelismo. Cuando se “incorpora el derecho natural [la moralidad política] al corazón del derecho constitucional” nuestra captación será inevitablemente “incierta y controvertida”. De ahí que tienda a pensarse que con ello se “otorga a los jueces el poder absoluto de imponer sus propias convicciones jurídicas [morales] al público”; esto incluso puede llegar a explicar “por qué tanto los juristas como los periodistas encuentran razonablemente sencillo clasificar a los jueces como «progresistas» [«liberales»] o «conservadores»”[52].
Es obvio que “las teorías interpretativas de cada juez se basan en sus propias convicciones sobre el ‘sentido’ (al propósito justificador, el objetivo o principio) de la práctica jurídica [legal] como un todo y es inevitable que estas convicciones sean diferentes”; no falta sin embargo un factor que “mitiga estas diferencias y conspira hacia la convergencia. Toda comunidad posee paradigmas de derecho, proposiciones que en la práctica no pueden objetarse sin sugerir corrupción o ignorancia”[53]. Ni siquiera ocasionales dudas desvirtuarán esta afirmación. Así cuando se duda sobre si “los asesinos no deberían heredar”, aludiendo a que la ley de testamentos de Nueva York no se pronuncia al respecto, cabe aducir que tampoco “declara en forma específica que las personas de ojos azules pueden heredar” y nadie la considera por ello confusa. De ahí su pregunta: “¿Por qué es diferente en el caso de los asesinos, o más bien, por qué fue diferente cuando se decidió el caso Elmer?”[54].
Solo una perspectiva iusnaturalista, sin obligada garantía de infalibilidad, permite justificar la necesaria interpretación contramayoritaria del texto constitucional. Suscribo en consecuencia su afirmación de que cuando “entendemos mejor la democracia, vemos que la lectura jurídico-natural [moral] de una constitución política no es antidemocrática, sino, al contrario, casi indispensable para la democracia”. Se impone por tanto una interpretación marcada por “el requisito de integridad constitucional”, consciente de que “los jueces no pueden leer sus propias convicciones” en la Constitución, sino que “deben mirarse a sí mismos como socios de otros”, “del pasado y el futuro que, en conjunto, elaboran un derecho [una moral] constitucional coherente”. A los magistrados no se “les pide que sigan los susurros de sus propias conciencias” sino que no olviden que la “constitución es derecho y, como todo derecho, está anclada en la historia, la práctica y la integridad”[55].
En resumen, el “derecho como integridad requiere que los jueces asuman, hasta donde sea posible, que el derecho está estructurado por un conjunto coherente de principios sobre justicia, equidad y debido proceso y que los hagan cumplir en los nuevos casos que se les presenten”[56].
* * *
Cabría pues, a mi juicio, concluir que la alusión de Dworkin a una “moralidad política” no revela diferencia alguna con lo que habitualmente se ha entendido como derecho natural: exigencias jurídicas objetivas, derivadas de una determinada concepción del hombre, captables y argumentables racionalmente. Su fundamento antropológico, confesadamente individualista, le llevará a marginar elementales exigencias derivadas de la sociabilidad humana. Su idea del hombre movido por su propio interés se completa con una inhabilitación para que pueda interesarse por cuestiones que desborden el obligado individualismo ético; le servirá de apoyo argumental predilecto su presunta neutralidad laicista.
Por lo demás, su superación del normativismo, destacando el juego de los principios, le ayuda a descartar una discrecionalidad en sentido fuerte, difícilmente asumible a la hora de interpretar la Constitución. “El derecho es un concepto interpretativo” y las teorías del derecho “son, para nosotros, interpretaciones generales de nuestra propia práctica judicial”. Rechazará en consecuencia tanto el “convencionalismo”, que considera que “los jueces descubren y ponen en vigor convenciones jurídicas [legales] especiales, como el “pragmatismo”, que presenta a “los jueces como arquitectos independientes del mejor futuro, libres de la demanda inhibitoria de que deben actuar en forma coherente en principio unos con otros”. Esto sería precisamente lo propio de “la tercera concepción, el derecho como integridad, que une la jurisprudencia y la adjudicación. Hace que el contenido del derecho no dependa de convenciones especiales o cruzadas independientes sino de interpretaciones más refinadas y concretas de la misma práctica jurídica [legal] que ha comenzado a interpretar”[57].