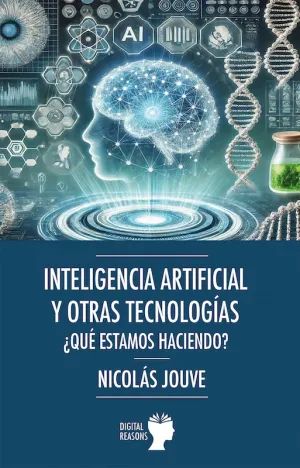Ética para la sociedad actual (III)
BIOETICA PARA ADOLESCENTES
23/11/2011Los Artículos de San José frente al derecho al aborto en Uruguay
24/11/2011Por Javier del Arco Carabias, Biólogo y Filósofo, Doctor en Filosofía por  la Université de Paris X-Nanterre, Profesor de Universidad y Coordinador Científico de la Fundación Vodafone España – Publicado en el Blog de Javier del Arco en Tendencias21, el 9 de Sepiembre de 2010 (se adjunta el artículo en PDF)
la Université de Paris X-Nanterre, Profesor de Universidad y Coordinador Científico de la Fundación Vodafone España – Publicado en el Blog de Javier del Arco en Tendencias21, el 9 de Sepiembre de 2010 (se adjunta el artículo en PDF)
Leer a continuación del Artículo anterior del mismo título en este enlace
1. El riesgo del humanismo. El humanismo ateo devenido en antihumanismo
1.1. La advertencia de Lubac
El término «humanismo» tiene dos significados, podríamos decir, previos a cualquier otra distinción: humanismo entendido como teoría o concepción del hombre, y humanismo entendido como acción en favor del hombre, como defensa del hombre, como antropodicea, por usar un término correspondiente al clásico, aplicado a Dios, de teodicea.
.../...Por Javier del Arco Carabias, Biólogo y Filósofo, Doctor en Filosofía por  la Université de Paris X-Nanterre, Profesor de Universidad y Coordinador Científico de la Fundación Vodafone España – Publicado en el Blog de Javier del Arco en Tendencias21, el 9 de Sepiembre de 2010 (se adjunta el artículo en PDF)
la Université de Paris X-Nanterre, Profesor de Universidad y Coordinador Científico de la Fundación Vodafone España – Publicado en el Blog de Javier del Arco en Tendencias21, el 9 de Sepiembre de 2010 (se adjunta el artículo en PDF)
Leer a continuación del Artículo anterior del mismo título en este enlace
1. El riesgo del humanismo. El humanismo ateo devenido en antihumanismo
1.1. La advertencia de Lubac
El término «humanismo» tiene dos significados, podríamos decir, previos a cualquier otra distinción: humanismo entendido como teoría o concepción del hombre, y humanismo entendido como acción en favor del hombre, como defensa del hombre, como antropodicea, por usar un término correspondiente al clásico, aplicado a Dios, de teodicea.
…/…
Si entendemos el humanismo ateo como una concepción del hombre (según el primer significado antes dicho), creo que el tema existe y tiene actualidad en cuanto lugar importante de la historia del pensamiento en general y de la antropología y la filosofía de la religión en particular. Pero, si entendemos el humanismo ateo tal como lo pensaban y vivían los que militaron en sus filas —es decir, como una defensa decidida en favor del hombre, como antropodicea— entonces el humanismo ateo ya no existe. Desde mi punto de vista éste es hoy el drama del humanismo ateo: que ya no existe, no porque ya no haya ateos, sino porque el ateísmo ha dejado de ser un humanismo, una defensa del hombre, tal como pretendían sus apóstoles más entusiastas.
Ésta no es exactamente la misma tesis mantenida por Henri de Lubac cuando, en su ya clásico libro titulado precisamente así, “El drama del humanismo ateo”, escribe:
«No es verdad que el hombre… no pueda organizar la tierra sin Dios. Lo cierto es que sin Dios no puede, en fin de cuentas, más que organizarla contra el hombre; el humanismo que excluye a Dios es un humanismo antihumano».
En efecto, en su libro De Lubac reprochaba -y yo creo que con razón- a los Feuerbach, Marx, Nietzsche y Comte (éstos eran sus interlocutores) creer que el Dios del cristianismo -que es una doctrina que exalta al hombre hasta hacerlo imagen de Dios- es un antagonista del hombre. Comte, Feuerbach y sus sucesores estaban convencidos de que su crítica a la religión y en especial al cristianismo era una condición inexcusable para la liberación individual y social de los hombres. Aunque no se compartan sus postulados hay de reconocer que en su ateísmo había una pasión humanista, y que ellos se revolverían contra el reproche certero de De Lubac.
Pero es que ése no es el problema actual. El problema actual y el drama de ese humanismo ateo es que ya no existe; es decir, ya no se lucha con pasión contra Dios en favor del hombre, porque sencillamente ya no se lucha con pasión en favor del hombre. Los ateos del siglo XIX no creían en Dios, pero sí creían en el hombre; hoy muchos -y con notable influencia- no creen ni en Dios ni en el hombre. Por eso hoy, más que de ateísmo, habría que hablar de indiferencia o, mejor, de increencia, porque lo que ha desaparecido no es sólo la fe en Dios, sino la realidad misma de la fe, la creencia, el hecho mismo de creer. Las creencias de «segundo orden» —astrología, espiritismo, omnipotencia de la ciencia, etc., no han desaparecido, pero no constituyen, propiamente hablando, creencias, sino credulidad.
Creencia es creer en el fundamento y el sentido. Y esta forma contemporánea de increencia es, por paradójico que parezca, un reto tanto para creyentes como para no creyentes, pues se trata de un verdadero antiteísmo y a la vez de un verdadero antihumanismo. Con lo cual el reproche de De Lubac adquiere un significado diferente del que tuvo en su momento. Si entonces significaba el error del humanismo ateo al creer que hombre y Dios son antagónicos, ahora significa la constatación de que, desaparecido el humanismo ateo, no queda en la increencia actual ninguna pasión por el hombre, ningún humanismo.
En resumidas cuentas, ésta es la idea que quiero desarrollar aquí: el humanismo ateo existió, pero ya no existe. En su lugar lo que encontramos en el ámbito de la increencia es una consecuencia del mismo -ciertamente no querida por sus seguidores de antaño-, un verdadero antihumanismo.
Pues bien, como vamos a hablar de algo que ya no existe, habrá que hacerlo en referencia a su historia. Por tanto, plantearemos en primer lugar un recorrido histórico por los principales momentos del humanismo ateo, y en segundo lugar haremos una breve reflexión sobre la increencia en el momento presente.
1.2. El ateísmo en la historia
El ateísmo explícito es un fenómeno reciente en la ya larga historia de la humanidad occidental. En la antigüedad clásica incluso los términos «ateo» y «ateísmo» eran muy raramente usados. Se hablaba más bien de filósofos escépticos, a los que se les acusaba no de ateísmo, sino de inmoralidad. Esta acusación no se refería a su escepticismo ante la idea de un ser absoluto y sobrenatural, sino ante la creencia idolátrica en unos dioses tan antropomórficos que reproducían fielmente las pasiones e incluso miserias humanas del amor, el odio y los celos. Demócrito y Epicuro son los principales representantes de este escepticismo que se rebelaba contra una religión nacida del sentimiento de desamparo, debilidad y dependencia del hombre ante las fuerzas extraordinarias y a veces despiadadas de la naturaleza. Eso es lo que expresa la conocida sentencia de Petronio: Primus in orbe Deos fecit timor.
En la Edad Media cristiana e islámica la cuestión del ateísmo desaparece de la escena cultural ante la intensidad y omnipresencia del espíritu religioso. Algunos historiadores de orientación marxista han querido adivinar posiciones materialistas y ateas en el nominalismo y en el averroísmo. Tales interpretaciones parecen a todas luces forzadas y exageradas, por lo que no han tenido eco en el conjunto de la historiografía.
Hay que esperar a la llegada del racionalismo moderno, a partir de los siglos VII y XVIII, para asistir a las numerosas polémicas en torno al ateísmo, como la provocada por P. Bayle a propósito de la aparición en 1680 de un cometa (que no es propiamente una polémica entre religión y ateísmo, sino entre superstición y ateísmo), y también las polémicas mantenidas entre Jacobi y Lessing a propósito del ateísmo implícito en el panteísmo de Spinoza (negador, según Jacobi, de un Dios personal, con pensamiento y voluntad libre y negador por tanto de la providencia divina), y la polémica suscitada por Fichte y Forberg (el Atheismusstreit) a propósito de su concepción idealista de la divinidad, interpretada nada más que como el orden moral operante en la conciencia humana. No es éste el momento de desarrollar en detalle el contenido de dichas controversias, por lo demás muy complejas y diferentes entre sí. Me limitaré, pues, únicamente a bosquejar las dos líneas que recorren ese tiempo y representan las posiciones fundamentales sobre el tema que nos ocupa.
Del dualismo de Descartes, con su conocida distinción metafísica entre la res cogitans y la res extensa, es decir, entre el principio racional del pensamiento y el principio material y mecanicista, nacen dos tendencias filosóficas diferentes: por un lado, el racionalismo y por otro, el naturalismo.
El racionalismo, en materia religiosa, adoptó pronto una posición deísta. El deísmo, sin ser una actitud religiosa, no es, sin embargo, un ateísmo, puesto que afirma la existencia de un Principio Absoluto y Trascendente, pero se diferencia del teísmo, es decir, de la religión revelada, en su rechazo a admitir una revelación histórica, una providencia de Dios y una concepción de Dios como ser personal. Por decirlo con dos palabras: el deísmo es una «actitud metafísica» (y no religiosa) basada en la pura razón, mientras que el teísmo es la actitud religiosa que se basa en la Revelación, en la Palabra que Dios dirige a los hombres, y requiere, por tanto, un acto de fe y la consiguiente relación entre Dios y el hombre. El deísmo, por consiguiente, implica una ruptura entre la razón y la fe. Esta ruptura se agudizó tras la obra crítica de Kant, hasta el punto, de que, como todo el mundo sabe, en él la existencia de Dios —por más que éste sea la idea o, mejor dicho, el ideal por excelencia del cual sea capaz la razón humana— no puede ser objeto de conocimiento cierto ni de demostración válida, y aparece exclusivamente como un postulado y un desideratum de la razón práctica y de la vida moral del hombre.
El naturalismo, por su parte, se manifestó en el empirismo inglés (con Hobbes y Locke) como profundamente escéptico en materia religiosa. El sensualismo de su teoría del conocimiento no implicaba directamente la negación de la existencia de Dios, pero sí la afirmación de que, puesto que únicamente la realidad sensible y material es representable y cognoscible, el hombre nada sabe de la existencia de Dios, sino únicamente de su propia existencia. Posteriormente este sensualismo se convirtió en puro materialismo con Lamettrie y en ateísmo con el Barón D’Holbach, materialismo y ateísmo en los que el hombre ya no es más que una máquina, «obra de la naturaleza», y el alma una palabra vacía que no corresponde a ninguna realidad; no existe nada más allá de ese gran todo que es la naturaleza y por tanto carece de cualquier sentido la creencia en Dios. En esta posición ya no queda ni siquiera resquicio de deísmo.
Pido perdón por esta ración de caldo histórico concentrado. Su importancia como introducción se comprenderá cuando con Feuerbach lleguemos a la parte principal del menú. Pero antes es obligado hacer en este recorrido una breve referencia a Hegel.
Comparado con sus predecesores puede decirse que nadie como Hegel ha defendido la existencia de Dios y, aún más, el acuerdo entre la razón y la fe, entre la filosofía y el cristianismo; pero, como dice C. Fabro, esta defensa de Dios suena a los «honores de la sepultura». Porque ¿qué Dios es ése del que habla Hegel? No es el Dios personal y trascendente, sino un Dios que cabe por entero en la cabeza del filósofo, un elemento de su sistema de la totalidad, hasta el punto de llegar a afirmar que «sin mundo Dios no es Dios». Y en cuanto a la relación entre el hombre y Dios, se puede decir que dicha relación se enmarca en el proceso de transferencia entre lo finito y lo infinito, hasta el punto de que para Hegel vale la proposición de que la conciencia, el conocimiento, que el hombre tiene de Dios es la autoconciencia, el autoconocimiento, de Dios, porque Dios se revela al espíritu humano en la razón.
Inmediatamente se comprenderá la importancia de esta idea en el surgimiento del ateísmo humanista de Feuerbach, cuando el discípulo de Hegel invierta la proposición de su maestro y declare directamente: «Si en la filosofía de la religión de Hegel el pensamiento fundamental… es: El saber que el hombre tiene de Dios es el saber de Dios de sí mismo, aquí [se refiere a su obra, La esencia del cristianismo], por el contrario, vale… el principio opuesto:
El saber que el hombre tiene de Dios es el saber que el hombre tiene de sí mismo». Explicar el alcance de esta inversión nos mete de lleno en uno de los momentos principales del humanismo ateo.
1.3. Hitos del humanismo ateo
Los hitos del humanismo ateo están representados por aquellos que P. Ricoeur llamó los «maestros de la sospecha» (Marx, Nietzsche y Freud), herederos y deudores todos ellos, en mayor o menor medida, de L. Feuerbach, el verdadero punto de partida del camino que recorre el hombre para liberarse de lo que estos maestros consideraban la presencia alienante de Dios. Por razones de tiempo y espacio no podemos desarrollar aquí el pensamiento de los cuatro. Nos ocuparemos sólo de Feuerbach, porque en él están esencialmente contenidos Marx y Freud, y de Nietzsche, porque en él se aprecia mejor que en ningún otro la semilla de la que ha nacido la increencia actual, increencia que, como ya indiqué antes, ha dejado de ser un humanismo. Pero hay otra razón para la elección de estos dos pensadores: ellos representan dos modelos diferentes de ateísmo humanista: a uno podríamos calificar de positivo y al otro de negativo.
En efecto, el ateísmo de Feuerbach contiene una buena dosis de ambigüedad, en cuanto que, aun afirmando en un primer momento que en la religión, y especialmente en el cristianismo, el hombre se aliena y se despoja de su esencia, acaba, sin embargo, en un segundo momento, descubriendo en el cristianismo, y especialmente en el protestantismo, una afirmación del hombre que se oculta bajo el ropaje teológico. El ateísmo de Nietzsche, por su parte, es en comparación con el de Feuerbach más crítico y negativo, en cuanto que en la religión en general, y muy especialmente en el cristianismo, no ve sino la negación de lo humano y lo natural. No hay, por consiguiente, en Nietzsche posibilidad alguna de una interpretación humanizadora que redima al cristianismo, de forma que la liberación humana ha de consistir necesariamente en la destrucción de la fe en Dios.
1.4. Feuerbach
La negación de Dios constituye el elemento más significativo y constante de la filosofía de L. Feuerbach (1804-1872). En su obra fundamental, La esencia del cristianismo, se propone mostrar, según sus propias palabras, que «la esencia misma y objetiva de la religión, especialmente de la cristiana, no es otra cosa que la esencia de los sentimientos humanos… y por tanto, [que] el secreto de la teología es la antropología». En consecuencia, puede también decirse que la religión no es sino la proyección inconsciente que hace el hombre de su propia esencia en un ser ilusorio e ilimitado -Dios- y la relación que establece con él: «El hombre convierte sus pensamientos e incluso sus afectos en pensamientos y afectos de Dios; su esencia y su punto de vista en la esencia y punto de vista de Dios». La religión es la expresión, la conciencia de la de la esencia del hombre, esencia no individual, sino genérica, infinita. ¿Y en qué consiste la esencia del hombre, de la que éste es consciente, o qué es lo que constituye en el hombre el género?: «la razón, la voluntad, el corazón…Querer, amar, pensar son las fuerzas supremas, son la esencia absoluta del hombre en cuanto tal, en cuanto hombre, y el fundamento de su existencia». Por tanto Dios no es más que la proyección de la razón, la voluntad y el corazón humanos.
Pero en la proyección religiosa las cualidades humanas, limitadas y finitas, son atribuidas a Dios de forma ilimitada e infinita, despojándose así el hombre de su propia esencia y separándose y distinguiéndose de Dios. Ése es el origen de la religión: «Primero crea el hombre, inconsciente e involuntariamente, a Dios según su propia imagen, y luego, a su vez, este Dios crea consciente y voluntariamente a los hombres a su imagen».
Ahora bien, al proyectar sus cualidades y su esencia sobre Dios el hombre «afirma en Dios lo que se niega a sí mismo». «Lo positivo, lo esencial en la naturaleza de Dios es puesto por la naturaleza del hombre, por eso al hombre sólo le queda lo negativo. Para enriquecer a Dios el hombre ha de empobrecerse; para que Dios sea todo el hombre ha de ser nada»16. Frente a este proceso de alienación y despojamiento del hombre lo que pretende entonces Feuerbach es reintegrarle lo que es suyo a través de la identificación del hombre con Dios: si la esencia del hombre es la esencia de Dios, «así también el amor del hombre por el hombre debe ser prácticamente la ley primera y suprema. Homo homini deus est: éste es el primer principio práctico, éste es el momento crítico de la historia de la humanidad».
Hasta aquí el primer momento de la crítica a la religión de Feuerbach, momento que corresponde en lo fundamental a la primera edición de La esencia del cristianismo (1841). La segunda edición de esta obra, así como la aparición de los “Principios de la filosofía del futuro” y La esencia de la fe según Lutero (1843-1844) van a aportar una nueva perspectiva del cristianismo, una nueva perspectiva que es debida en gran medida al estudio intensivo de la obra de Lutero que Feuerbach acometió en ese período y a la orientación más antropocéntrica de su filosofía del futuro. En estas obras encontramos la revolucionaria valoración que Feuerbach hace de la significación histórica de Lutero, al convertir al protestantismo en la fundamentación religiosa de su propuesta de disolución de la teología en antropología y de su afirmación radical del valor del hombre con la fórmula del antropoteísmo.
Veamos en resumen este nuevo planteamiento.
Con la filosofía del futuro propone Feuerbach una nueva filosofía, una antropología de la sensibilidad (Sinnlichkeit), la cual pretende él fundamentar en su particular interpretación del cristianismo. Según esta interpretación la religión «sólo es afecto, sentimiento, corazón, amor, es decir, negación, disolución de Dios en el hombre. Por eso la nueva filosofía, en tanto que negación de la teología, la cual niega la verdad del afecto religioso, es la posición de la religión. El antropoteísmo es la religión autoconsciente, la religión que se comprende a sí misma. La teología, por el contrario, niega a la religión bajo la apariencia de ponerla».
Esta nueva filosofía es concebida por Feuerbach como la culminación del camino intelectual recorrido por la modernidad, cuya meta es la afirmación del ser humano. En este camino el protestantismo es su hito religioso: «La misión de la época moderna fue la realización y la humanización de Dios, la transformación y la disolución de la teología en antropología». «La manera religiosa o práctica de esta humanización fue el protestantismo.
El Dios que es hombre, el Dios humano, es decir, Cristo, sólo él es el Dios del protestantismo…el protestantismo ya no es teología; en lo esencial no es más que cristología, es decir, antropología religiosa».
Pero ¿cómo es posible semejante interpretación del protestantismo? ¿Como derivar de una antropología pesimista como la luterana semejante afirmación de lo humano? Feuerbach reconoce la dificultad, por cuanto no hay doctrina religiosa que parezca más contraria a su filosofía que la luterana. Pero está convencido de que ello sólo es la apariencia. En efecto, Lutero rechaza al hombre, que es nada, y se decide por Dios, que es todo… pero únicamente para reencontrarse con un hombre nuevo y sin límites en la fe: «La doctrina de Lutero es divina, pero inhumana, incluso bárbara; es un himno a Dios, pero un libelo contra el hombre. Sin embargo ella es sólo inhumana en el comienzo, no en la continuación, lo es en el presupuesto, no en la consecuencia». «Lo que Lutero te quita en el hombre te lo restituye en Dios centuplicado… Lo que tienes en Dios no lo tienes en ti mismo, pero en cualquier caso lo tienes, es tuyo». «Lutero es inhumano con el hombre únicamente porque tiene un Dios humano y porque la humanidad de Dios dispensa al hombre de su propia humanidad. Tiene el hombre lo que Dios tiene, entonces es Dios superfluo y el hombre ocupa el puesto de Dios; ahora bien, por la misma razón, a la inversa: tiene Dios lo que el hombre tiene en sí, entonces ocupa Dios el puesto del hombre»
Superficialmente considerada no se diferencia la fe luterana en su objeto esencial de la católica; Feuerbach, sin embargo, cree haber descubierto esa diferencia en que Lutero acentúa en el credo cristiano la frase pro nobis, convirtiendo así el contenido de la fe cristiana no en algo en sí, sino en una referencia esencial al hombre: lo que importa no es la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, sino la encarnación, muerte y resurrección de Cristo por nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que el fin y el sentido de la fe no está fuera de nosotros, sino en nosotros: «En nosotros radica la clave de los misterios de la fe, en nosotros se resuelve el enigma de la fe cristiana… Dios no es Dios si no es nuestro Dios…
Dios es una palabra cuyo significado sólo es el hombre. La esencia de la fe según Lutero radica, pues, en la fe en Dios como un ser esencialmente referido a los hombres; en la creencia de que Dios no es un ser para sí mismo, ni mucho menos contra nosotros, sino mucho más un ser que es para nosotros, un ser bueno, y, ciertamente, bueno parra nosotros los hombres».
La certeza de que Dios es un ser para nosotros la encuentra el protestantismo en la encarnación de Cristo. En su humanidad se pone fuera de toda duda la humanidad de Dios, en su amor está la certeza sensible del amor de Dios hacia el hombre. Por todo ello Feuerbach interpreta que la fe hace del Dios humano el verdadero y único Dios del cristianismo. El siguiente paso que da el filósofo es un razonamiento a la inversa, en busca de la justificación de su fórmula favorita de la transformación de la teología en antropología y del antropoteísmo. Para ello hace Feuerbach una peculiar lectura de la tesis teológica de la communicatio idiomatum. Si todas las cualidades de Dios pasan a Cristo, y a él en cuanto hombre, así también a la inversa: «todas las propiedades del hombre son transferidas a Cristo en cuanto Dios, para así hacer del Dios en Cristo un verdadero hombre y del hombre en él un verdadero Dios».
Toda esta argumentación conduce a la conclusión buscada por Feuerbach: la fe convierte a Dios en hombre y al hombre en Dios; el objeto de la fe es solamente un signo, un medio, pero la realidad, el fin último de la fe es el hombre mismo. La fe significa la apropiación de Dios por el hombre y, entonces, ¿qué queda de Dios? ¿No subsiste únicamente la realidad del hombre? El misterio de la encarnación de Dios es la respuesta a esta pregunta: «La encarnación, esto es, la humanización de Dios, es al mismo tiempo la «divinización del hombre»; en tanto que Dios es hombre, así, a su vez, el hombre es Dios».
Con esta conclusión hemos vuelto al punto de partida, al presupuesto de que en la religión el hombre es el principio, el medio y el fin. «El hombre es el Dios del cristianismo ». La historia del cristianismo no ha sido más que el proceso en el que se ha desvelado este misterio y se ha disuelto la teología en antropología. La expresión más palpable de esta disolución es el protestantismo: en él se reconoce implícitamente la esencia humana de Dios. «Sin embargo, el protestantismo ha mantenido al mismo tiempo, por lo menos teóricamente, tras este Dios humano el antiguo supranaturalista». Feuerbach se impone la tarea de superar con su obra esta contradicción del protestantismo: «La esencia de la fe, la esencia de Dios no es, como ha sido demostrado, más que la esencia humana puesta y representada exteriormente al hombre. Reducir la esencia extrahumana, sobrenatural y antirracional de Dios a la esencia natural, inmanente e innata del hombre significa liberarse del protestantismo, del cristianismo en general, de su contradicción fundamental; es reducirlo a su verdad. Este es el resultado necesario, irrefutable, inevitable del cristianismo»
En resumen, el proceso reductivo realizado por Feuerbach es el siguiente: la teología cristiana es esencialmente cristología, pero la cristología es esencialmente antropología. De ahí que la nueva filosofía que Feuerbach quiere inaugurar -la «filosofía del futuro»- pretenda ser una superación consciente de la religión teísta y la fundación de una religión del hombre (el antropoteísmo); pero una religión que rinda culto al hombre completo: del hombre que ha superado la escisión hegeliana entre el entendimiento y el sentimiento, y reconoce como humanos no sólo la razón, sino también el corazón; del hombre que reconoce la soledad y la pobreza del individualismo y descubre su ser real en la existencia comunitaria, en la unidad del Yo y el Tú, en el amor: «La nueva filosofía reposa en la verdad del amor, en la verdad del sentimiento. En el amor, en el sentimiento en general cada hombre reconoce la verdad de la nueva filosofía». «El hombre particular para sí no tiene la esencia del hombre ni en sí como ser moral, ni en sí como ser pensante. La esencia del hombre reside únicamente en la comunidad, en la unidad del hombre con el hombre, una unidad que, sin embargo, no reposa sino en la realidad de la diferencia entre el Yo y el Tú».
Espero que esta apretada exposición haya sido suficiente para mostrar el carácter ambiguo del ateísmo de Feuerbach. No es solamente un ateísmo crítico ante la religión, sino que pretende ser también un ateísmo constructivo y humanista a partir de la religión misma. En efecto, comprendido el misterio humano de la religión, ésta nos desvela, según Feuerbach, el verdadero ser del hombre, su esencia infinita. Y despojada la divinidad de sus atributos, éstos son devueltos a su legítimo dueño, el hombre. Por eso Feuerbach estuvo pensando en poner a su obra fundamental, La esencia del cristianismo, este otro título: Nosce te ipsum. También por eso calificó K. Barth a la antropología de Feuerbach como una «Apoteosis del hombre».
El mismo Feuerbach tenía plena conciencia de ello cuando resumió con estas palabras el significado de toda su obra: «Quien no sabe decir de mí sino que soy ateo, no sabe nada de mí. La cuestión de si Dios existe o no, la contraposición de teísmo y ateísmo, pertenece a los siglos XVII y XVIII. Yo niego a Dios. Esto quiere decir en mi caso: yo niego la negación del hombre. En vez de una posición ilusoria, fantástica, celestial del hombre, que en la vida real se convierte necesariamente en negación del hombre, yo propugno la posición sensible, real, y, por tanto, necesariamente política y social del hombre. La cuestión sobre el ser o no ser de Dios es en mi caso únicamente la cuestión sobre el ser o no ser del hombre».
1.5. Nietzsche
Cuando Feuerbach murió, en 1872, Nietzsche acababa de publicar su primera obra, “El nacimiento de la tragedia”, un libro verdaderamente sorprendente que anunciaba con la genialidad de su autor uno de los rasgos más característicos de toda su obra: la concepción trágica de la existencia.
En efecto, lo primero que nos sorprende, no sólo en este libro, sino en toda la producción de Nietzsche, es la valoración de lo trágico, el cultivo de un pesimismo muy especial.
¿Es que puede estimarse el pesimismo y una concepción trágica de la existencia y de la realidad? ¿No es la vida una búsqueda constante de la jovialidad, el bien-estar y la felicidad? ¿No es el pesimismo como un oscurecimiento de la alegría de vivir?
El mismo Nietzsche plantea estas preguntas, pero al plantearlas ya se adivina que él va a contracorriente, que se sitúa contra la racionalidad moderna, tan confiada en sus propios valores y convicciones, tan optimista acerca de sus ilimitadas posibilidades de progreso y sentido, tan convencida, en fin, del carácter amable y bondadoso de una realidad reconciliada y redimida; una realidad en la que, con ayuda de la fe y de la razón, el hombre occidental, confiado en sus verdades, está cómodamente instalado.
Convertido voluntariamente en un gran signo de interrogación y sospecha, Nietzsche se rebela contra la dirección común de su tiempo, distinguiendo con estas palabras entre el pesimismo de los griegos y el pesimismo corriente y vulgar: «Se adivina el lugar en que con estas preguntas quedaba colocado el gran signo de interrogación acerca del valor de la existencia. ¿Es el pesimismo, necesariamente, signo de declive, de ruina, de fracaso, de instintos fatigados y debilitados, como lo fue entre los indios, como lo es, según todas las apariencias, entre nosotros los hombres y europeos «modernos»? ¿Existe un pesimismo de la fortaleza? ¿Una predilección por las cosas duras, horrendas, malvadas, problemáticas de la existencia, predilección nacida de un bienestar, de una salud desbordante, de una plenitud de la existencia? ¿Se da tal vez un sufrimiento causado por esa misma sobreplenitud?…
¿Qué significa, justo entre los griegos de la época mejor, más fuerte más valiente, el mito trágico? ¿Y el fenómeno enorme de lo dionisíaco? ¿Qué significa, nacida de él, la tragedia? Y por otro lado, aquello de que murió la tragedia, el socratismo de la moral, la dialéctica, la suficiencia y la jovialidad del hombre teórico… ¿no podría ser justo ese socratismo un signo de declive, de fatiga, de enfermedad, de unos instintos que se disuelven de modo anárquico? Y la «jovialidad griega» del helenismo tardío [¿no podría ser] tan sólo un arrebol del crepúsculo?».
En este libro ya está planteado el motivo del enfrentamiento de Nietzsche con toda la tradición occidental. La cultura occidental, dominada por la razón y la fe, ha buscado por todos los medios dominar la vida para que el hombre viva reconciliado con la realidad y cómodamente instalado en ella: todo tiene que tener un sentido que evite al hombre asomarse al abismo de la vida. Nietzsche, por el contrario nos invita a arrojarnos al torbellino irracional, al abismo de la vida con todas sus consecuencias. Por eso él se enfrenta, además de a Sócrates, el símbolo de la lógica de la racionalidad, a Cristo, porque en una concepción trágica del mundo no hay lugar para la redención: «¡Guerra al ideal cristiano, guerra a la doctrina de la ‘bienaventuranza’ y de la salvación como meta de la vida, guerra a la supremacía de los sencillos y puros de corazón, a la supremacía de los que sufren y fracasan!». Porque la redención, concepto esencial en la experiencia religiosa cristiana, presupone una realidad caída en el pecado y sometida a la limitación de la finitud de la que la obra de Cristo redime, es decir, salva del pecado y de la finitud. Por el contrario, según la concepción trágica del mundo, esa salvación es superflua, ya que no acepta la concepción trascendente de la culpa, y reconoce al mismo tiempo que la realidad está regida por la inexorable decadencia de cualquier ser particular, que, en su particularidad se desgaja de la vida del todo.
Vida y muerte, nacimiento y decadencia forman parte esencial de la existencia, que se acepta como tal. Porque, lejos de ser un pesimismo decadente y paralizador, el sentimiento trágico de la vida es una afirmación de ésta con todas sus limitaciones, incluso con lo horrible que encierra, ya que considera que la pluralidad de seres finitos no es más que la pluralidad de momentos de una totalidad en la que la vida se muestra con todo su esplendor, de manera que la desaparición de un ser finito no significa la aniquilación total, sino la vuelta al fondo global de la vida: «Todo es uno».
Nietzsche sigue así los pasos de Schopenhauer y de su pesimismo metafísico. Y consecuentemente sigue también los pasos de su ateísmo, como él mismo reconoció en numerosas ocasiones. En efecto, para Schopenhauer la religión nace del anhelo humano de superar los sufrimientos de la vida; así el cristianismo sería la religión que explica ese sufrimiento por la profunda maldad del mundo y del hombre: «El dogma cristiano -escribe Schopenhauer- enseña que los hombres son una raza culpable por el mero hecho de existir, y cuyo corazón debe suspirar por redimirse de la existencia». Y Nietzsche, por su parte, expresará en múltiples ocasiones su rechazo apasionado a una religión, el cristianismo, que en su opinión desprecia, envilece y condena al hombre, a una religión cuya historia no es más que «la necesidad de que una fe llegue a ser tan infame y vulgar como son las necesidades que deben satisfacerse con ella»
Son cientos las páginas que podrían traerse aquí como ejemplo de ese desprecio y rechazo, formando un florilegio de verdadero odio intelectual al cristianismo: «No hay que dejar de reprochar al cristianismo que él tiene la voluntad de quebrar precisamente a las almas más fuertes y nobles. No hay que darse tregua mientras que no derribemos por tierra el ideal de hombre que ha inventado el cristianismo». La fe cristiana es para Nietzsche una «santa enfermedad» que empuja a creer que hay algo verdadero. Con su perspectiva de salvación, el cristianismo es una manera de pensar típica del «hombre sufriente y empobrecido », que se hunde con gesto hierático y de disgusto ante la vida. Por ello Nietzsche tiene al cristianismo como la «más funesta mentira de seducción que se ha dado hasta ahora, la más nociva», como el proceso de desnaturalización y esclavitud del hombre, como una enfermiza decadencia cuya mejor representación es el sacerdote, lleno de odio contra la bondad y sabiduría de la naturaleza y de la tierra, contra los sentidos del cuerpo, contra los espíritus libres y orgullosos. Éste es, en conclusión su juicio: el cristianismo es «la mayor corrupción pensable (…) Ha convertido cada valor en una vergüenza, cada verdad en una mentira, la integridad en una vileza del alma (…) Ha vivido de los estados de necesidad, ha creado estados de necesidad para perpetuarse… Con el gusano del pecado, por ejemplo (…)
La cruz como distintivo para la más secreta conspiración que ha habido contra la salud, la belleza, contra lo bien hecho, la valentía, contra el espíritu y la bondad del alma, contra la vida misma (…) Tengo al cristianismo como la mayor maldición… como un estigma mortal de la humanidad… ¡Y pensar que se cuenta el tiempo a partir del día nefasto en que comenzó esta fatalidad, a partir del primer día del cristianismo! ¿Por qué no mejor empezar a contarlo a partir de su último día? ¿A partir de hoy?»
El pathos ateo de Nietzsche ansía la liberación del hombre; pero mientras que para Schopenhauer la liberación se resume en dos palabras, autoconocimiento y negación: «El único error innato que albergamos es el de creer que hemos venido al mundo para ser felices». Nietzsche propone que el hombre construya su existencia desde unos valores radicalmente diferentes a los del cristianismo y al socratismo, desde una «transvaloración de todos los valores», desde los valores de la vida, desde la aceptación apasionada de la vida con todo lo que ella tiene de trágico, pues el sentimiento trágico nace, no de la lucha desesperada contra la aniquilación, sino del conocimiento de la realidad finita de los seres individuales, que son sólo elementos de la vida total, de cuyo fondo nacieron y a cuyo fondo han de volver: todo es uno, repitámoslo. Ese es el enigma resuelto de la realidad, que se desenvuelve en figuras finitas, las cuales, a su vez, vuelven al fondo infinito de la vida.
Por eso Nietzsche se vuelve contra el ascetismo cristiano; no en primer lugar por discrepancias de tipo moral, sino por algo más profundo, por una radical diferencia en la concepción del hombre, en la cuestión del sentido de su existencia. ¿Por qué existe el hombre? Según Nietzsche la finalidad del ascetismo es calmar el dolor que en el hombre provoca esta pregunta sin respuesta. El problema del hombre no es el dolor, sino la falta de una razón, de un sentido en el dolor. Justamente eso es lo que ofrece el ascetismo al hombre: «El ideal ascético le ofrecía un sentido. Era hasta ahora el único sentido, pero mejor algo que nada; el ideal ascético era el «a falta de algo mejor» (faute de mieux) por excelencia que había hasta ahora. En él era explicado el dolor, llenaba un inmenso vacío y cerraba la puerta a todo nihilismo suicida. La interpretación que daba del dolor -no hay duda de ello- traía un nuevo dolor, más profundo, más interior, más ponzoñoso y corrosivo para la vida: explicaba todo dolor desde la perspectiva de la culpa… Pero a pesar de todo… el hombre estaba con ello salvado, pues tenía un sentido y ya no era una hoja que se lleva el viento ni un juguete del absurdo, del «sin-sentido»; en adelante él podía querer algo, no importa qué, por qué y para qué: la voluntad misma estaba salvada. No puede negarse lo que conlleva la voluntad del ascetismo y su dirección: ese odio contra lo humano, incluso contra lo animal y lo material, esa aversión a los sentidos, a la razón misma, ese miedo a la felicidad y a la belleza, ese rechazo de toda luz, de todo cambio, del devenir, de la muerte, del deseo mismo. Todo ello significa -si nos arriesgamos a pensarlo- una voluntad de aniquilación, una hostilidad contra la vida, una negación de las condiciones fundamentales de la vida, ¡pero hay y permanece una voluntad!. Digo para terminar lo que dije al principio: el hombre prefiere querer la nada a no querer…». La larga cita de Nietzsche está, creo yo, suficientemente justificada como exacto resumen del anhelo humanista del ateísmo de Nietzsche. Repito: no es sólo una cuestión moral que atañe al comportamiento, sino sobre todo una cuestión antropológica acerca del sentido.
Así pues, en este apasionado rechazo del cristianismo tenemos el anhelo de hacer y proclamar al hombre único señor de la vida. Pero, ¿es sólo un problema con el cristianismo el que tiene Nietzsche? ¿Y Dios? Nietzsche da por supuesto que Dios no existe y, por tanto, no puede vivir más que en la conciencia de los hombres. Pero -y éste es su famoso anuncio- ya hace tiempo también que Dios ha muerto en la conciencia de los hombres europeos porque éstos lo han matado. Con él deben caer también todos los valores y concepciones de la vida que tenían a Dios como fundamento y que daban sentido al hombre: toda la tradición cultural predominante en Occidente. La conocida parábola del «hombre loco» de La gaya ciencia es uno de los textos más comentados de la filosofía en el siglo XX. Como su extensión nos impide reproducirlo completo, me referiré a algunos aspectos fundamentales.
En primer lugar hay que indicar quiénes son los interlocutores del hombre loco: los ateos -podríamos decir, remedando a Feuerbach y a Nietzsche- «simples» y «vulgares», aquellos a los que la pregunta acerca de Dios les causa risa. Para Nietzsche su actitud es tan reprobable como la de los creyentes ciegos: no se sienten turbados por nada y viven como si tal cosa. Recuerdan dichos ateos «simples» a un conocido político que ya no está en primer plano, y de cuyo nombre no quiero acordarme, que, preguntado por la cuestión religiosa, contestó con absoluta indiferencia: «Si Dios existe, a mí que me deje en paz».
Después Nietzsche quiere arrancar a estos hombres de su cómoda indiferencia y hacerles ver las consecuencias grandiosas que se derivan del hecho de que los hombres han matado a Dios: «¿Quién nos ha dado —les pregunta por la magnitud de su acción-la esponja para borrar el horizonte entero?… ¿No sentimos ya el vacío?» ¿No es necesario encender la linterna en pleno día? «Lo que el mundo tenía hasta ahora de más sagrado y poderoso ha perdido su sangre bajo nuestros cuchillos… ¿No es la grandeza de esta acción demasiado grande para nosotros? ¿No sería necesario que nosotros mismos nos convirtiésemos en dioses para parecer dignos de esta acción?».
La grandeza de esta acción implica, entonces, desechar la idea de Dios, pues ella nos ofrece demasiadas facilidades para enfrentarnos a la vida; hemos hecho bien en matarle, proclama Nietzsche, pues Dios era el encargado de cubrir nuestras faltas e incapacidades, el encargado de eludir nuestras responsabilidades y el que nos privaba, por tanto, del riesgo de nuestra libertad. Hay, sin duda, en el ateísmo de Nietzsche un sentimiento de rebeldía y de soberbia -la hybris de los antiguos- ante aquel que ha impedido que el hombre fuese él mismo el creador de su existencia: «¿Qué haría falta crear si hubiese dioses?», se pregunta con arrogancia. Y con más arrogancia responde: «Si existiesen los dioses, ¿cómo soportaría yo el no serlo? Luego no existen los dioses».
Esta noticia anuncia un futuro nuevo para el hombre occidental que ya se vislumbra en Europa: «Este nuevo y gran acontecimiento -que «Dios ha muerto», que la fe en el Dios cristiano se ha vuelto increíble- comienza ya a extender sus primeras sombras sobre Europa». Pero este acontecimiento no es de ninguna manera algo sombrío, sino que anuncia una nueva aurora para el hombre: los espíritus libres, al comprender «que el antiguo Dios ha muerto nos sentimos -dice Nietzsche- iluminados como por una nueva aurora. Nuestro corazón desborda de gratitud, de admiración, de presentimiento y de esperanza… si el horizonte no está claro, está al menos de nuevo libre». Ya se ha desprendido el hombre de la compañía tranquilizadora, de la guía segura de Dios, y debe estar dispuesto a continuar solo su camino, para construir él mismo ese camino; pero esta soledad no le arredra: «Estoy solo y quiero estarlo -dirá Zarathustra- con el cielo claro y el mar libre».
1.6. ¿Qué nos queda ahora?
Hasta aquí ha llegado el humanismo ateo. Podemos ahora preguntarnos si se han cumplido sus expectativas y sus esperanzas. Dios ha muerto en la conciencia de muchos, es verdad, pero ¿qué tenemos ahora? Este es otro tema que requeriría sesión aparte. Pero no me resisto a un mínimo esbozo de planteamiento. Nietzsche mismo parece haber adivinado la pregunta. Hay en toda su obra una advertencia machacona, una verdadera obsesión: si no hacemos de la muerte de Dios un renacimiento grandioso y una continua victoria sobre nosotros mismos, habremos de pagar cara esta pérdida; si el hombre que ha sido capaz de acabar con Dios no ocupa su lugar y asume su responsabilidad, ningún sol habrá salido en el horizonte del porvenir humano: «Dios ha muerto, ahora queremos nosotros que viva el superhombre». El ateísmo humanista se caracteriza por la proclamación del hombre como centro y fin último de la realidad y, consiguientemente, por la sustitución de la religión trascendente por un ethos, por una exigencia moral en la que el hombre es la ley suprema. Se trata de un ateísmo, tanto en Nietzsche como en Feuerbach, cuyo verdadero sentido es ser una «apología del hombre».
Ahora bien, esta autonomía proclamada por el humanismo ateo exigía un renunciamiento trágico, una entrega exigente a la tarea de construir un mundo de afirmación de lo humano.
Sin embargo ¿en qué ha quedado todo ello? ¿en qué han quedado las esperanzas de ese humanismo sin Dios? En la disolución del hombre mismo.
Los signos de dicha disolución son muy numerosos y no los podemos desarrollar aquí.
Baste con pensar en las elaboraciones teóricas posteriores a Feuerbach y a Nietzsche, que se condensan en conocidas fórmulas muy expresivas de la nueva situación. El hombre es un mito -proclama Foucault- una quimera sin consistencia más allá de él mismo en su radical individualidad y aislamiento.
¿Cómo pensar entonces en una antropología con algún fundamento? ¿Dónde está, entonces, el fundamento objetivo de los valores por los que debemos luchar y a los que debemos convertir en ideales de vida? En ninguna parte.
Toda pretensión de fundamento último merece el reproche de fundamentalismo por parte de quien, frente a cualquier compromiso teórico o práctico, prefiere la comodidad del relativismo y la flexibilidad de su «rollo» particular: «Cada noche un rollo nuevo –canta ese apóstol de la postmodernidad que se llama J. Sabina-. Ayer el yoga, el tarot, la meditación. Hoy el alcohol y la droga. Mañana el aerobic y la reencarnación».
Pero esta situación de nihilismo, vislumbrada ya por Nietzsche, era para él un drama sangrante que exigía la decisión y el compromiso de lucha por parte del hombre para crear nuevos valores dignos de su nombre. Pues bien, lo novedoso hoy es el surgimiento de un pensamiento feliz ante la ausencia de fundamento, feliz ante la falta de convicciones y de sentido; lo novedoso respecto de Nietzsche es un «nihilismo sin tragedia». Lipovetsky lo ha dicho en pocas palabras: «Dios ha muerto, los grandes ideales se apagan, pero a nadie le importa un bledo: ésta es la alegre novedad».
Y si ni siquiera tiene sentido una antropología y una moral objetiva, menos lo tiene una religión del hombre, aquel antropoteísmo que quería Feuerbach. Ahora la ciencia y la eficacia técnica tienen la última palabra, y ha desaparecido todo vestigio de lo sagrado e incluso de lo espiritual en el hombre: es el paso del ateísmo a la irreligión del que habla Althusser en su lectura de Marx. La irreligión no es sólo un rechazo del Dios trascendente, sino también un rechazo de la experiencia espiritual en la vida humana, una insensibilidad del espíritu en el hombre, porque la ciencia se ha convertido en su único horizonte.
Y es así como se ha llegado a una «autodestrucción del humanismo», pues «allí donde no hay Dios, no hay tampoco hombre» según la certera expresión de N. Berdiaev. Un humanismo, pues, que hay que rehacer. M. Buber, el filósofo judío de tan profunda sensibilidad humana y religiosa, decía que el hombre conoce dos formas de relacionarse: la relación objetiva con el mundo de los objetos (Yo-Ello) y la relación personal que nos abre al otro y a Dios (Yo-Tú). Ambas formas de relación son necesarias al hombre.
El problema es cuando, siervos del trabajo, de la posesión de cosas y de la búsqueda obsesiva del comfort cotidiano; es decir, esclavos felices de una existencia superficial y vacía, olvidamos la esencial condición espiritual del hombre que se expresa en la relación Yo-Tú.
Cuando ello sucede, dice Buber, cuando renunciamos a la vida espiritual de la relación Yo-Tú, vivimos un eclipse de Dios. Entonces no se puede «reconocer a Dios ni a ningún absoluto auténtico que se manifieste a los hombres… Tal es la naturaleza de esta hora. Pero ¿cómo será la próxima? Existe una moderna superstición según la cual el carácter de una época actúa como fatum para la siguiente… No se puede nadar contra corriente, se dice.
¿Pero no se puede quizás nadar siguiendo una nueva corriente cuya fuente se halla aún oculta? En otra imagen: la relación Yo-Tú se ha ocultado en las catacumbas, ¿quién puede decir con cuánto mayor poder surgirá de ellas?».