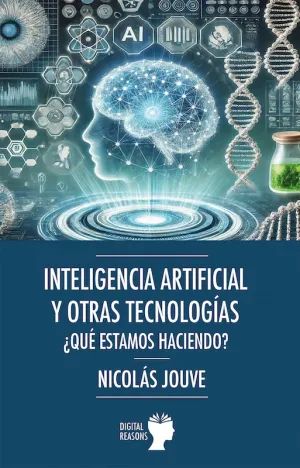El matrimonio no es un invento
Reproducción asistida: es el momento de modificar la legislación española para adaptarla a la normativa europea
07/08/2013Células madre y hamburguesas de diseño
11/08/2013 Por Salvatore Abbruzzese, publicado en Páginas Digital el 7 de Agosto de 2013
Por Salvatore Abbruzzese, publicado en Páginas Digital el 7 de Agosto de 2013
La argumentación es conocida: el modelo de la familia compuesta por un hombre y una mujer es una construcción cultural producida por la propia Iglesia y tomada por un Estado laico que ha sustituido al derecho divino por el orden natural. Una construcción así entraría en contradicción con al menos tres fenómenos emergentes: la ampliación del ámbito de los derechos individuales, el venir a menos de la plausibilidad del orden natural, y el paso de la familia conyugal a la relacional. Conclusión: la evidencia del matrimonio homosexual (y el consiguiente derecho a adoptar) terminará por imponerse y no implicará en absoluto el fin de una civilización. Al ir en contra de esta evidencia la Iglesia abre una batalla que ya ha perdido de antemano.
 Por Salvatore Abbruzzese, publicado en Páginas Digital el 7 de Agosto de 2013
Por Salvatore Abbruzzese, publicado en Páginas Digital el 7 de Agosto de 2013
La argumentación es conocida: el modelo de la familia compuesta por un hombre y una mujer es una construcción cultural producida por la propia Iglesia y tomada por un Estado laico que ha sustituido al derecho divino por el orden natural. Una construcción así entraría en contradicción con al menos tres fenómenos emergentes: la ampliación del ámbito de los derechos individuales, el venir a menos de la plausibilidad del orden natural, y el paso de la familia conyugal a la relacional. Conclusión: la evidencia del matrimonio homosexual (y el consiguiente derecho a adoptar) terminará por imponerse y no implicará en absoluto el fin de una civilización. Al ir en contra de esta evidencia la Iglesia abre una batalla que ya ha perdido de antemano.
Detrás de una toma de posición así hay dos cuestiones ampliamente difundidas en la sociología contemporánea y alrededores. En primer lugar, está el paradigma relativista en virtud del cual ni en el orden natural ni en el cultural existen principios absolutos ni valores universales. Los valores son siempre de una parte, proceden de una u otra institución cultural y, puesto que reflejan estructuras de poder específicas, presentarlos como universales por parte de esas mismas instituciones – sería el caso de la Iglesia – es signo de mala fe. La segunda cuestión es que todos los principios y valores no solo son adquiridos mediante la socialización sino que también así se mantienen vivos. El sujeto, esta es la tesis final, no suscribe consciente ni voluntariamente dichos valores, sino que está estructurado por los valores que encuentra: no tiene razones para elegirlos, al contrario, se ve empujado a ellos por los diversos condicionamientos culturales que subyacen.
Este planteamiento convierte la realidad concreta en una construcción social a la que los sujetos se adherirían por su condición cultural, reforzada por una posible sumisión institucional. Por tanto, no tendrían razón alguna para adherirse a los valores en particular, sino que lo harían para adaptarse al universo propuesto por una institución y dado por descontado desde la opinión pública.
En realidad, no existe ningún fenómeno social duradero que se sustente sobre la base de los simples condicionamientos culturales. Incluso cuando tomamos por verdadero algún principio por el solo hecho de que esté suscrito por todos, cuando ante ciertas decisiones lo llamamos en causa no tardamos en buscar los elementos que atestiguan su veracidad antes de concederle definitivamente nuestra credibilidad. Aquí reside – come explica Raymond Boudon – un principio constitutivo de la lógica del sujeto.
Si así fuese, el hecho de que la Iglesia, como afirma Danièle Hervieu-Léger, defienda un modelo de familia que ella misma ha producido, no quitaría nada al hecho de que, durante siglos, este modelo haya sido considerado razonable y eficaz y todos lo hayan suscrito. Aún hoy existen razones para entender que el modelo conyugal fundado sobre un hombre y una mujer es el más adecuado para definir el escenario dentro del cual una vida pueda ser generada y acogida. Remitir estas razones solo al condicionamiento ejercido por un poder eclesial (por otro lado minoritario durante más de dos siglos) o cultural lleva a considerar al sujeto como una especie de sonámbulo social, privado de cualquier capacidad de análisis y reflexión.
Retomando argumentos de Piero Barcellona, toda cultura afronta de hecho el mundo real produciendo claves interpretativas a partir de las cuales se haga posible habitarlo y edificar un proceso de civilización. Ningún sujeto, al adquirir los contenidos de este proceso mediante su socialización, deja de suscribir conscientemente normas y principios cada vez que se encuentra en la tesitura de tener que tomar decisiones concretas. El consenso que la Iglesia obtiene sobre el argumento del rechazo a las adopciones por parte de parejas homosexuales, precisamente porque se sitúa en una sociedad completamente desvinculada de lo sagrado, sería incomprensible si sus argumentos no fueran reconocidos como válidos.
El hecho de que los recursos tecnológicos permitan evitar la presencia de un padre y una madre no dice nada sobre las consecuencias psicológicas en una futura cohorte de niños adoptados por parejas sin padre o por una madre biológica que haya alquilado su útero. En general – y esta es la lección que ofrece, por ejemplo, el pensamiento ecologista –, la presencia de una modificación sustancial en los procesos psicológicos relacionados con una innovación tecnológica no significa en absoluto que tal modificación esté privada de consecuencias o exenta de efectos imprevistos sobre el equilibrio de los individuos. Justamente la revelación de una naturaleza como “sistema complejo que conjuga acciones y reacciones”, a la que hace referencia Hervieu-Léger, revela la importancia de un principio de precaución que debería constituir un correlativo indispensable de ese principio de responsabilidad tantas veces reclamado cuando se habla de las transformaciones del ecosistema, pero que se deja a un lado siempre que el sistema que hay que mantener en equilibrio ya no es el de la naturaleza sino el del ser humano.